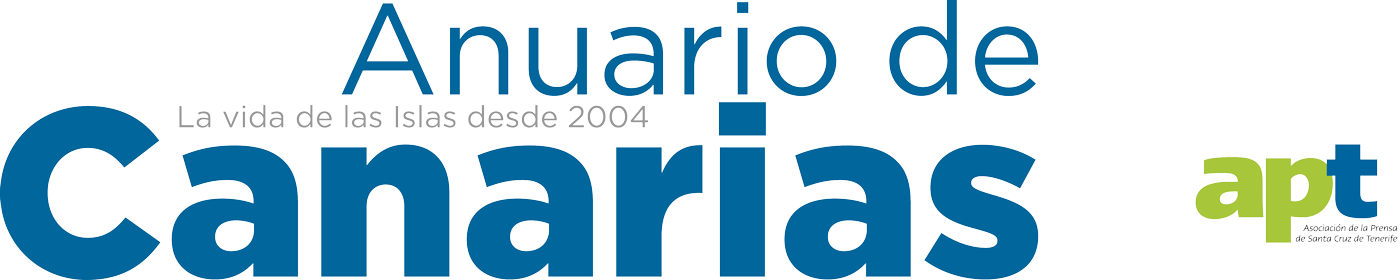La erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días, ha sido uno de los eventos naturales más significativos en la historia reciente de Canarias, además de ser una de las erupciones con mayor afección a la población en Europa. Este fenómeno no solo generó un profundo impacto en la vida de los habitantes de la isla y su economía, sino que también brindó valiosas lecciones sobre la gestión de emergencias volcánicas en regiones con alta actividad geológica y alta ocupación.
Desde mi rol como Director Técnico de la Emergencia Volcánica de La Palma, es importante compartir las conclusiones que hemos extraído de esta experiencia para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante futuras emergencias volcánicas.
Hay que tener en cuenta que el escenario que se abordo supero las expectativas y las planificaciones.
1) La importancia de la planificación previa y los sistemas de alerta temprana
La erupción de Cumbre Vieja puso de manifiesto el valor de los sistemas de vigilancia volcánica, pero también reveló la necesidad de mejorar algunos aspectos clave. En los meses previos a la erupción, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) detectaron un aumento significativo en la actividad sísmica y otros indicadores geológicos que apuntaban a una posible erupción. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos sistemas de monitoreo, el aspecto de la comunicación entre todos los actores implicados y la población general necesitaba mejoras. Para ello, debemos incorporar a los planes los sistemas de comunicación y que los mismos estén protocolizados.
Otro aspecto a destacar, es que estamos ante una situación que generó un volumen de movimiento en la planificación de las operaciones, teniendo más de mil personas diariamente interviniendo.
Ello implica una necesaria planificación previa de las operaciones que se van a realizar para la adecuada seguridad de las mismas.
Las lecciones aprendidas en este aspecto resaltan la necesidad de:
Mejorar la comunicación de riesgos: Aunque se emitieron advertencias, una parte de la población no comprendió completamente el peligro inminente. Para futuras emergencias, es esencial que los mensajes de alerta sean claros, concisos y adaptados a la realidad. Para ello deben constar en los protocolos de comunicación así como en los planes. Lo que genera la necesidad de un grupo destinado a atender los medios y dar la información necesaria a la población sobre la situación, transmitir tranquilidad y exponer las tareas que se llevaban a cabo. Hubo que atender a gran cantidad de medios, siendo de significar que el grupo de información debe estar capacitado para la comunicación pública.
Refinamiento de los protocolos de evacuación: Aunque las evacuaciones fueron eficientes, siempre hay margen para optimizar estos procesos. En este caso, la población tuvo poco tiempo para preparar sus pertenencias antes de desalojar sus hogares, lo que ocasionó estrés y pérdida de bienes.
Fortalecer los sistemas de alerta temprana: Si bien la actividad sísmica y los datos geológicos proporcionaron indicios de la erupción, es necesario invertir en tecnología más avanzada que permita prever con mayor precisión la magnitud y la dirección de los eventos eruptivos, para una respuesta más eficaz.
La aportación científica a la emergencia: Su desarrollo fue fundamental durante el proceso eruptivo. Durante la emergencia debemos dividir la aportación científica en dos dispositivos. Este evento tiene importancia para la ciencia, por lo cual cientos de investigadores de todas las partes del planeta se acreditaron para realizar distintas investigaciones, cuyos resultados no estaban directamente relacionadas con la evolución de la emergencia. Deberían separarse los dos equipos de investigación ya que la urgencia en la toma de datos y resultado difieren notablemente.
2) La flexibilidad de los planes de emergencia
Una lección clave derivada de la gestión de esta crisis fue la importancia de la flexibilidad en los planes de emergencia. A pesar de que existe un Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (Pevolca), y, aunque no había sido homologado, existía también el Plan de Actuación Volcánica de la Isla de La Palma (Paiv), la evolución de la erupción mostró que no todos los escenarios habían sido contemplados. La capacidad de adaptación fue crucial para el éxito de las operaciones.
Uno de los principales desafíos fue la variabilidad en el comportamiento del volcán. En un principio, los flujos de lava se desplazaban a una velocidad moderada, tras la explosión inicial, lo que permitió una vez pasada las primeras horas coordinar el sistema. No obstante, en fases posteriores, la lava aceleró su ritmo, destruyendo más rápido de lo previsto viviendas, infraestructuras y cultivos. Esto exigió la implementación de medidas rápidas y adaptativas, como la modificación de las rutas de evacuación y la reubicación de los centros de acogida.
Por tanto, es esencial que:
Los planes de emergencia sean dinámicos y revisados continuamente: La naturaleza impredecible de los volcanes obliga a que la planificación contemple escenarios que puedan variar rápidamente. La introducción de ejercicios de simulación que consideren cambios bruscos en las condiciones es una estrategia que hemos identificado como prioritaria.
Capacitación constante de los equipos de respuesta: La preparación y el entrenamiento de los equipos de emergencia debe ser constante e incluir formación para adaptarse a situaciones cambiantes y no previstas. Durante la erupción, algunos equipos no estaban familiarizados con ciertos protocolos, lo que generó demoras en la implementación de algunas acciones clave.
3) Impacto social y la importancia de la participación comunitaria
La dimensión social de esta crisis ha sido una de las áreas más reveladoras. La erupción no solo afectó físicamente a las viviendas y tierras agrícolas, sino que también tuvo un profundo impacto psicológico en los habitantes de La Palma. Muchas familias lo perdieron todo, desde sus hogares hasta sus medios de subsistencia.
La experiencia nos enseñó que la resiliencia comunitaria es tan importante como la planificación técnica. Sin el apoyo de la comunidad y su disposición a colaborar, las medidas de emergencia no habrían sido tan efectivas. Sin embargo, quedó claro que no todas las áreas habían sido adecuadamente preparadas para enfrentar una crisis de esta magnitud.
Para futuras emergencias, es vital que:
Se fomente una mayor participación comunitaria en la planificación de emergencias: Los planes de evacuación y las estrategias de mitigación del riesgo deben ser diseñados en conjunto con la comunidad local. Esta participación no solo aumenta la eficacia de las medidas, sino que también refuerza la confianza en las autoridades.
El apoyo psicológico debe ser una prioridad desde el inicio de la emergencia: El trauma psicológico y emocional que sufrió la población fue considerable. Las intervenciones psicológicas deben ser parte integral de la respuesta a emergencias, proporcionando un acompañamiento continuo a lo largo de la crisis y el proceso de reconstrucción.
4) Impacto ambiental y la necesidad de recuperación a largo plazo
El impacto de la erupción sobre el medio fue devastador. Miles de hectáreas de tierras agrícolas quedaron sepultadas bajo la lava, y se perdieron infraestructuras clave como carreteras y sistemas de riego. La recuperación ambiental será un proceso largo que requerirá la colaboración de múltiples instituciones y el uso de tecnologías avanzadas para restaurar la tierra y, en algunos casos, transformar el uso del suelo.
Una de los aprendizajes clave de este proceso ha sido la importancia de la planificación para la recuperación post-desastre. Durante la emergencia, el enfoque estaba en salvar vidas y proteger propiedades, pero la planificación a largo plazo para la recuperación de las zonas afectadas debe ser una parte esencial de los planes de emergencia. Esto incluye la reforestación, la regeneración de tierras agrícolas y la reconstrucción de infraestructuras sostenibles.
Asimismo, la gestión de los recursos naturales debe adaptarse a los nuevos escenarios generados por la actividad volcánica. Por ejemplo, las fuentes de agua potable y los sistemas de riego se vieron severamente afectados, lo que resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura hídrica en la isla.
5) La ciencia como pilar de la gestión de emergencias
La erupción volcánica de Cumbre Vieja destacó el papel fundamental de la ciencia en la gestión de las emergencias. La colaboración entre científicos, técnicos y autoridades permitió tomar decisiones basadas en datos, aunque a menudo bajo condiciones de incertidumbre. La experiencia resaltó la importancia de contar con un sistema científico robusto que no solo se active durante una emergencia, sino que funcione de manera continua. Durante esta emergencia se desarrollo un sistema de seguimiento mediante drones nunca antes implementado, para lo cual se constituyo una gestión del espacio aéreo con slots, se llegaron a gestionar cientos de vuelos programados.
Una de las situaciones más complejas derivadas de la erupción, y que aún persiste, es la acumulación de gases peligrosos, especialmente dióxido de carbono (CO₂) en ciertas zonas de la isla como Puerto Naos y La Bombilla. Este fenómeno ha generado un riesgo continuo para la salud de las personas y ha dificultado la reactivación económica en áreas clave, particularmente en sectores como la agricultura y el turismo.
El CO₂, al ser un gas inodoro e incoloro, puede acumularse en zonas bajas y cerradas, alcanzando niveles tóxicos sin que la población se percate del peligro. A pesar de que la actividad volcánica ha cesado el CO₂ sigue filtrándose desde el subsuelo, lo que ha obligado a las autoridades a mantener restricciones en estas áreas. Esto ha afectado gravemente la actividad económica, especialmente la agrícola, dado que estas zonas eran fundamentales para la producción de plátano, uno de los principales motores económicos de la isla. Además, la continua prohibición de acceso ha afectado a los residentes, quienes aún no pueden regresar plenamente a sus hogares ni reanudar sus actividades cotidianas.
Las lecciones que hemos extraído de este fenómeno persisten como recordatorio de la naturaleza prolongada de los riesgos volcánicos. Aunque la erupción haya terminado, los efectos secundarios, como la emisión de gases volcánicos, pueden extenderse durante meses o incluso años. En este contexto, es fundamental:
Desarrollar sistemas de monitoreo continuo de gases: Para reducir el riesgo a largo plazo, requiere un monitoreo constante y detallado de las emisiones de CO₂ en zonas afectadas (Puerto Naos y La Bombilla). La instalación de estaciones de monitoreo de alta sensibilidad que midan la concentración de gases de manera permanente es una prioridad.
Incluir protocolos de actuación específicos para la gestión de gases post-erupción: Hasta ahora, la respuesta a la emisión de gases ha sido reactiva, estableciendo zonas de exclusión y limitando el acceso. Sin embargo, se debe avanzar hacia protocolos más específicos que incluyan sistemas de ventilación artificial, en los casos que sea posible, y planes de evacuación que contemplen zonas de emisión prolongada de gases en áreas donde la actividad económica y residencial es clave para la recuperación.
Para mejorar en este aspecto, debemos:
Fortalecer las instituciones científicas y su coordinación con los responsables de la gestión de la emergencia: Durante la erupción, las predicciones de los científicos y sus modelos fueron clave para guiar las decisiones estratégicas. No obstante, en algunos momentos se observó una desconexión entre la discusión científica y la crisis en curso, es crucial garantizar una comunicación fluida y directa entre ambos sectores y que la gestión de la comunidad científica se divida en la parte de asesoramiento a la crisis y la parte de investigación científica.
Incrementar la inversión en investigación y tecnología: Si bien los sistemas de monitoreo fueron efectivos en gran parte, la erupción mostró la necesidad de contar con herramientas más avanzadas para el estudio del comportamiento volcánico y la predicción de eventos catastróficos, mediciones de gases, modelizaciones de flujos, etc. Las tecnologías de vanguardia como drones, sensores remotos y simulaciones 3D pueden mejorar significativamente la capacidad de respuesta.
6) Conclusiones
La erupción volcánica de La Palma fue un recordatorio contundente de la vulnerabilidad de las islas Canarias ante fenómenos naturales extremos. Sin embargo, también nos dejó valiosas enseñanzas que nos permitirán enfrentar futuras emergencias con mayor eficacia. La adaptación de los planes de emergencia, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, la participación comunitaria, el apoyo psicológico, la recuperación ambiental y la integración de la ciencia en la toma de decisiones son algunas de las áreas clave que debemos priorizar.
La situación de Puerto Naos y La Bombilla, con su persistente emisión de CO₂, subraya la importancia de planificar a largo plazo. Enfrentar estos riesgos invisibles, y a veces silenciosos, exige desarrollar estrategias que combinen la ciencia y la tecnología con el compromiso de la comunidad y las autoridades. Este desafío también nos muestra que la recuperación de una crisis volcánica no solo depende de la contención de la erupción misma, sino de la gestión de sus consecuencias a largo plazo.
Los eventos sucedidos en La Palma nos ha concienciado de que una gestión eficaz de las emergencias no se basa solo en la reacción ante una crisis, sino en la preparación constante, la flexibilidad y la colaboración entre todos los actores involucrados. El camino hacia la resiliencia volcánica es largo, pero con las lecciones aprendidas de esta erupción, estamos mejor equipados para enfrentarlo