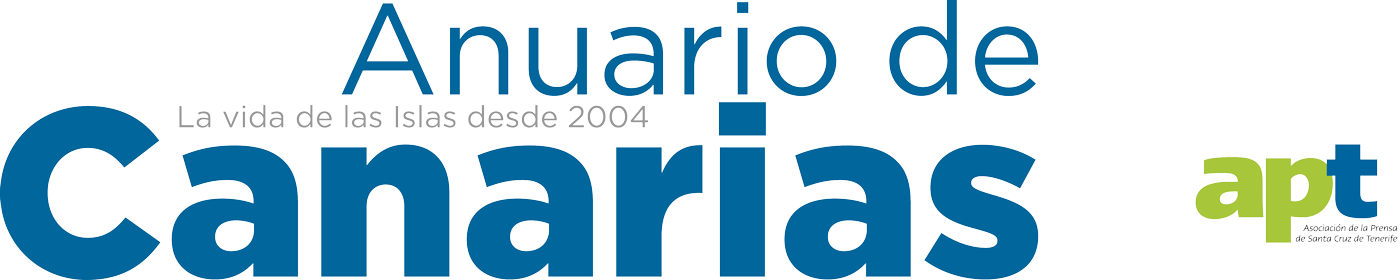Si la ciencia ha sido fundamental para diagnosticar certeramente la enfermedad, también está siendo fundamental para la solución del problema
Desde hace algunos años, conviven con nosotros nuevos agentes patógenos, la mayor parte de origen animal que, tras mutar y adaptarse a vivir en los humanos, nos vienen generando diversas patologías de distinta gravedad. Si nos limitamos a los últimos 25 años, baste recordar la aparición en Hong Kong, en 1997, del primer caso de gripe aviar, por un virus de la gripe de la cepa H5N, y en 2007 apareció de nuevo la cepa H1N1, que produjo la denominada “gripe del cerdo”, heredera de la mal llamada “gripe española” de 1918. Dos coronavirus irrumpieron en los años 2002 y 2012 produciendo el denominado “Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)”, denominándose SARS CoV al que apareció en la provincia de Cantón en China en el año 2002, y MERS-CoV, al que provenía de camellos y dromedarios en el Oriente Medio y que presentó el primer brote en Arabia Saudita en 2012. Aunque desde 1976 sabíamos de la existencia del virus Ébola, fue en 2014-2016 cuando apareció el brote de Ébola en el África Occidental, y más recientemente, en 2016, con la presencia del virus Zika estuvieron a punto de suspenderse las Olimpiadas y el Campeonato del Mundo de Fútbol en Brasil. La ciencia ha intervenido en todos y cada uno de estos casos, aportando los conocimientos necesarios para su control y erradicación. El avance en las terapias antivirales, las vacunas y el conocimiento de sus genomas y sus mutaciones han servido de forma definitiva para que seamos capaces de convivir con ellos sin excesivo riesgo para nuestra salud.
A finales del pasado año 2019, nos hemos visto sorprendidos por la aparición en Wuhan de un virus que nos ha generado la mayor y más complicada pandemia de las últimas décadas. En un principio se consideró el consumo de carne en un mercado de Wuhan, donde se vendían y comían animales silvestres, como el proceso causante de la que se denominó “neumonía de Wuhan”. La ciencia demostró que no era así y publicó que era un virus que se trasmitía por el aire y que se contagiaba de persona a persona. Si el 31 de diciembre se cerraba el mercado de Wuhan, una semana después y como regalo de Reyes, los científicos chinos tenían secuenciado el genoma completo del virus y lo habían puesto a disposición de la comunidad científica mundial para su utilización. A partir de ahí, se diseñaron distintas técnicas de diagnóstico molecular, las denominadas PCR, que todo el mundo conoce y de las que todos hablan. Algunos países utilizaron su arsenal científico para diseñar y fabricar tests de diagnóstico; otros, como España, prefirieron adquirir kits de fabricación ajena.
Partiendo del conocimiento del genoma, se fabricaron proteínas recombinantes que han permitido diseñar test de diagnóstico inmunológico con detección de IgG e IgM. De estos, han salido los tests cuantitativos y los denominados tests rápidos. Las prisas en ciencia son malas compañeras y muchos de esos tests, carecían de sensibilidad y especificidad, siendo un autentico fiasco para los que los adquirieron. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, el mercado ha ido poniendo a cada uno en su lugar y en estos momentos tenemos a disposición de los laboratorios de diagnóstico buenos tests inmunológicos tanto cuantitativos como tests rápidos.
La alternativa a las PCR
En la actualidad, y como sustitutivo de las PCR, se están comercializando tests para la detección de antígenos con una sensibilidad y especificidad muy parecida a las PCR. Nunca se había avanzado tan rápidamente en un solo tema. Nunca se habían publicado tantos artículos científicos sobre una misma materia en tan poco tiempo. Pero si la ciencia ha sido fundamental para diagnosticar certeramente la enfermedad, también está siendo fundamental para la solución del problema desarrollando las terapias adecuadas para la curación y las vacunas que permitan una prevención eficaz.
Ante la ausencia de terapia para la nueva enfermedad, los clínicos comenzaron por utilizar el arsenal terapéutico que tenemos autorizado por las diferentes Agencias del Medicamento, y a medida que se han ido conociendo los mecanismos de acción del virus y las causas por las que se generan las complicaciones se han ido utilizando principios activos, que si bien no matan el virus ni curan totalmente, consiguen al menos paliar los síntomas y disminuyen la gravedad, mientras el sistema inmune del paciente resuelve el problema de la infección.
En esta España nuestra, que cantaba Cecilia, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Tenemos una de las aportaciones económicas a la ciencia más baja del mundo desarrollado en el que nos encontramos
De los diversos antivirales experimentados y de los ensayos clínicos realizados parece ser que solo el Remdesivir (un antiviral utilizado para el tratamiento del Ébola y otras patologías virales) ha sido recomendado y autorizado para su uso contra el SARS COV 2, a pesar de que no es el principio activo ideal, pues solo mejora un pequeño porcentaje de los pacientes críticos.
A las vacunas se las espera como agua de mayo. No es el único recurso científico para resolver el problema, pero sí el más importante. De los últimos datos consultados, en estos momentos se están desarrollando unos 170 productos vacunales para prevenir el SARS-Cov-2, de los cuales hay una docena que están bastante avanzados y algunos se encuentran ya en fase 3 de ensayo clínico. Hay distintas formas de desarrollar vacunas y cada investigador, según su experiencia, escoge la metodología que considera más adecuada.
Los productos vacunales que más suenan son los del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (INAID) con la empresa Moderna en EEUU, los de la Universidad de Oxford en combinación con la empresa AstraZeneca, la alemana Curevac, la estadounidense Johnson & Johnson y el acuerdo al que han llegado la francesa Sanofi y la británica GSK. Estamos ante una carrera de grupos científicos en combinación con empresas farmacéuticas por conseguir, no solo la creación de una vacuna válida frente a la Covid-19, sino también para tener la capacidad de producir suficientes dosis a fin de que puedan ser administradas en todo el mundo.
Pero no solo es terapia y vacunas lo que se necesita para resolver la actual situación. El Instituto de Salud Carlos III, por medio de una convocatoria de proyectos a través del FIS, ha financiado el proyecto “Uso de ozono para la reutilización de equipos de protección personal (EPI)”, siendo los investigadores responsables el doctor Bernardino Calvo, director de la Unidad de Investigación del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y el doctor Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna. Los resultados son tan prometedores que la patente resultante de sus investigaciones ha despertado el interés de diferentes empresas y grandes almacenes.
En estos momentos las palabras ciencia y científico suenan constantemente como solución al tremendo problema en el que nos encontramos. Oímos a nuestros dirigentes decir “lo que digan los científicos”, “nos reuniremos con el Comité Científico y tomaremos las decisiones que correspondan”, “ellos son los que deciden”. Pero en nuestro país, esta España nuestra, que cantaba Cecilia, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Tenemos una de las aportaciones económicas a la ciencia más baja del mundo desarrollado en el que nos encontramos. La ciencia requiere tranquilidad, sosiego, apoyo constante, planificación y creación de masa crítica suficiente para, que de ella, salgan los investigadores brillantes, que aporten soluciones. No basta apoyar puntualmente cuando surgen los problemas.
El dermatólogo Louis Falo, presidente de Dermatología del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, dijo sobre la vacuna que están desarrollando: “Nuestra capacidad para desarrollar rápidamente esta vacuna fue el resultado de científicos con experiencia en diversas áreas de investigación que trabajan juntas con un objetivo común”, y su compañero el profesor Andrea Gambotto, de UPSOM agregó: “Por eso es importante financiar la investigación. Nunca se sabe de dónde vendrá la próxima pandemia”.