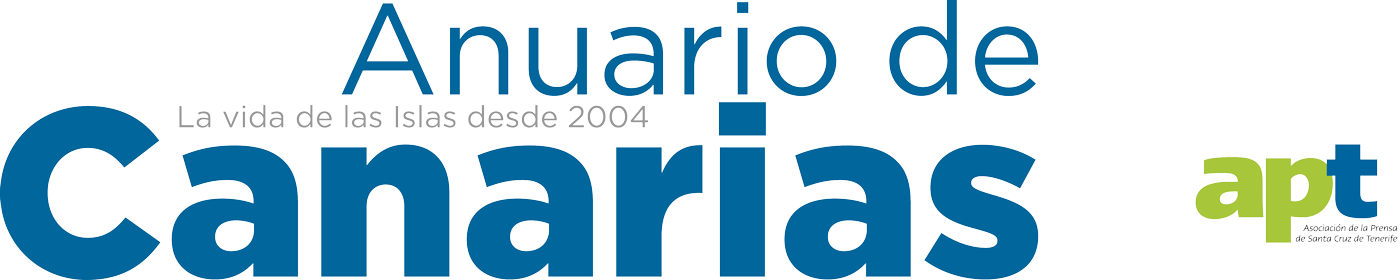La incidencia de la enfermedad es menor en el grupo de edad por debajo de los 10 años; representan sólo el 1-2% de los casos totales de la Covid-19
Los prolegómenos de la pandemia se inician con la declaración en diciembre de 2019 en Wuhan (China) de una serie de casos de pacientes con neumonía, que presentaban muy mala evolución, de origen desconocido. Se identificó el agente causal: un nuevo beta-coronavirus. Se mostraba con una clínica similar a la producida años atrás, por otro coronavirus denominado SARS-CoV, por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo que producía, por lo que a este nuevo patógeno se le identificó añadiendo el número 2: SARS-CoV-2.
En Europa la incertidumbre comenzó hace meses, lo peor no fueron sus dudas iniciales en enero 2020, sino que la incertidumbre continúa instalada en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Al principio, la OMS mantuvo cierto grado de vacilación sobre la infección por coronavirus, su difusión y las medidas de protección, dada la escasez de información aportada por el Gobierno chino. Tal vez, no fue capaz de advertir con contundencia sobre la magnitud del problema, los países infravaloraron las advertencias y el virus se difundió con una rapidez superior a la gestión de los Estados. Se tardó en reaccionar y no existía ningún plan.
La vorágine de acontecimientos e información, a veces sin contrastar, que se iban sucediendo a medida que se andaba el camino, iba definiendo la multitud de facetas del nuevo SARS-CoV-2 y la enfermedad que producía, Covid-19 (Covi: coronavirus, D: disease y 19: año de comienzo, 2019).
La pandemia fue declarada el 11 de marzo. Hoy nos quedan las frías cifras (representan personas), más de 30 millones de contagios y más de un millón de fallecidos, cuyas edades han ido fluctuando a lo largo de la pandemia, alcanzando a cualquier grupo de edad, con diferente grado de afectación.
Tras la confusión inicial, los hechos han demostrado que los niños contagian y trasmiten la enfermedad igual que cualquier otra persona; incluso la contagiosidad entre iguales parece ser menor
Desde las primeras etapas se iniciaron descripciones graves en la infancia, pocas, pero graves, y recientemente se constató la transmisión transplacentaria en un caso. Nos quedan las cifras y el miedo, que se expresa de diferentes formas: ansiedad, obsesión, negligencia, despreocupación… e incluso negacionismo.
En Pediatría, el enemigo es el mismo, pero la difusión y la enfermedad está siendo diferente.
Los centros escolares se cerraron el 11 de marzo. Más de 8,2 millones de alumnos de enseñanza no universitaria se quedaron sin clases, y por esa fecha se había extendido el criterio de que los niños eran unos supercontagiadores, se podía decir que se les confinaba con más razón. En principio se explicaba porque los niños son destacados propagadores de otros virus respiratorios. Los hechos han demostrado que contagian y trasmiten la enfermedad igual que cualquier otra persona, incluso la contagiosidad entre iguales, parece ser menor. El estudio Kids Corona ha observado que los menores contagian seis veces menos que la población general, aunque fue realizado en un ambiente exterior, que no es el habitual durante los meses de otoño-invierno.
Por otra parte, la incidencia de la enfermedad es menor en el grupo de edad por debajo de los 10 años. Desde los primeros estudios se constató que representan sólo el 1-2% de los casos de Covid-19. Tras el avance de la pandemia, se ha ido comprobando que el coronavirus causa patología en la población infantil con menor frecuencia y menor gravedad, tal como demuestra el estudio multinacional y multicéntrico europeo (The Lancet, 25-7-2020), el estudio en Reino Unido (BMJ, 27-8-2020) y la propia experiencia de los pediatras de nuestro país.
Este hecho podría causar alivio, pero, aunque los porcentajes sean bajos, muchos son asintomáticos y potencialmente contagiosos. Los que enferman, pueden presentar diferentes síntomas, desde fiebre, tos, rinorrea, dolor de garganta, fatiga, mialgias, cefaleas, anosmia, hipogeusia, síntomas mucocutáneo-entéricos (erupción cutánea, conjuntivitis, dolor abdominal, vómitos y diarrea), afectaciones dermatológicas, neurológicas, etcétera, a alteraciones graves escasas (0,6%) como síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía, síndrome inflamatorio multisistémico. Siendo el índice de letalidad <1%.
Y ahora ¿dónde y cómo nos encontramos? El lastre que va dejando la pandemia aún está por determinar.
La brecha digital se puso de manifiesto desde el inicio del confinamiento, mostrándose como un fator de riesgo para el bienestar físico y mental de la infancia-adolescencia, pues se comportó como una brecha digital educativa y sanitaria.
La alfabetización de los profesionales sanitarios, educativos, de la Administración y de los ciudadanos en general, quedó al descubierto. Hubo que hacer un esfuerzo personal y de las administraciones para reconducir la actividad en los meses siguientes y se hizo, pero quedó claro que es urgente la alfabetización digital, potenciar las habilidades digitales de las familias, los escolares y en general de la población.
No es sólo una emergencia de salud y educativa. La pobreza infantil, las desigualdades sociales, el impacto sobre la discapacidad, la afectación de la salud mental, la violencia sobre la infancia, la pérdida de empleo en los hogares con niños, la conciliación familiar, entre otros, son asuntos sobre los que hay que incidir, puesto que se prevé un incremento en estos problemas. Se debe actuar con rapidez, para evitar el retroceso de las cotas de bienestar infantil previamente alanzadas.
Sin duda, la infancia-adolescencia ha sido capaz de adaptarse mejor y con mayor rapidez, incorporaron las medidas de protección sin resistencia: lavado de manos, mascarillas. Responden a las indicaciones de distanciamiento entre personas (a excepción de los pequeños), saben buscar nuevos canales de comunicación entre iguales y han pedido a las autoridades su participación en la toma de decisiones que les atañen, tal como se puso de manifiesto el 17 de junio en el Parlamento de Canarias, donde expresaron las dificultades sobrevenidas en la pandemia y cómo tuvieron adaptarse a los nuevos modos de convivencia, dentro del hogar y a los nuevos modos de aprendizaje on line, no exentos de constantes retos.
La vuelta a las aulas requiere un esfuerzo de todos, desde los responsables de los centros educativos, docentes, sanitarios, familias y escolares. El inicio escolar va paralelo a una elevación de otras infecciones respiratorias en la infancia producida por virus (rinovirus, adenovirus, influenza, bocavirus, virus sincitial respiratorio, etcétera), que provocan una clínica similar a la del coronavirus, lo que va a requerir buenos sistemas de vigilancia diagnóstica-terapéutica. Los pacientes con enfermedades crónicas deben tener una supervisión estrecha por su pediatra. Las familias deben colaborar con el centro educativo siguiendo las indicaciones para evitar los contagios, y seguir las recomendaciones de aislamiento domiciliario, en caso que se requiera.
Largo será el camino, la adaptación y el aprendizaje serán constante, y la capacidad de resiliencia personal y colectiva nos permitirá seguir avanzando.