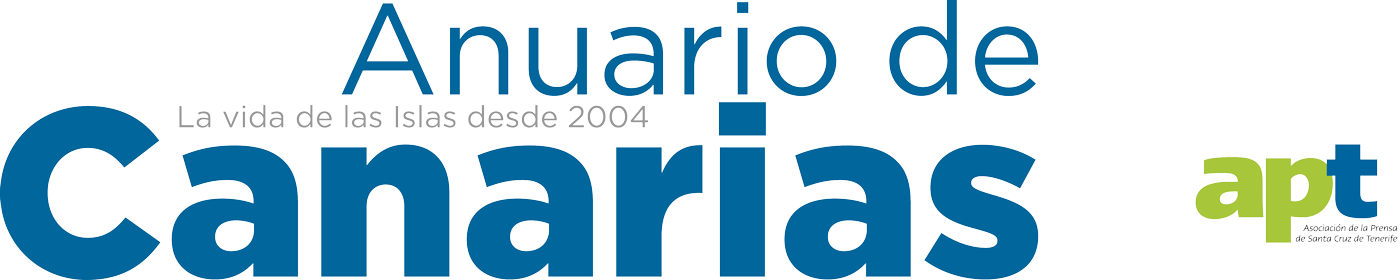El PIB por habitante de Canarias hace tiempo que perdió la senda de la convergencia hacia los estándares europeos y, más preocupante aún, nacionales. Un hecho que se viene observando desde finales de la década de los noventa del pasado siglo, y, peor si cabe, que se nos viene advirtiendo desde hace al menos veinte años.
Así, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de Canarias (CES-Canarias) advertía en su Informe Anual 2007, referido a la economía, la sociedad y el empleo en Canarias durante 2006, que el menor ritmo de avance del PIB por habitante canario se había traducido no solo en un ensanchamiento de la brecha respecto al PIB por habitante promedio español, sino que también constataba que muchas otras Comunidades autónomas habían superado a Canarias.
Ya entonces, este órgano consultivo del Gobierno de Canarias advertía que el menor ritmo de avance de la producción por habitante de Canarias es el resultado de un menor crecimiento del PIB canario y un mayor dinamismo demográfico. Pero también nos recordaba que “cualquier tratamiento mínimamente serio de los factores determinantes de la dinámica económica deben trascender a la mera consideración del PIB por habitante como un ratio. (…) por pura construcción matemática, cualquier crecimiento demográfico puede ser interpretado, erróneamente, como negativo para el crecimiento del PIB por habitante, y, por tanto, es frecuente encontrar estudios en los que el crecimiento poblacional es identificado como el factor último del lento avance de la producción por habitante” (Informe Anual 2010-2011, CES-Canarias, página 105).
Para que no quede atisbo de duda de lo que significa la afirmación anterior: ¿se imaginan cuál hubiese sido el ritmo de avance del PIB canario si, dado el estancamiento sistemático de sus estándares de productividad, no se hubiese contado con el influjo del factor demográfico? Y es que quienes se contentan con señalar que la culpa del estancamiento de nuestra producción por habitante es del crecimiento del denominador (la población), olvidan que la población también entra en el numerador (el PIB).
Por este motivo, de cara a profundizar en los factores explicativos del crecimiento económico resulta especialmente adecuado, y me atrevería decir que incluso más preciso, tener en cuenta que la tasa de variación de la producción por habitante puede aproximarse como la suma de la tasa de variación de (1) la tasa de empleo (proporción que representan las personas empleadas sobre el total de la población) y (2) la productividad aparente del factor trabajo (volumen de producción por persona empleada). Y esta última variable, a la postre clave para lograr tasas de crecimiento económico sostenidas en el tiempo, además de para obtener mejoras competitivas, propiciar la obtención de beneficios y salarios sin generar tensiones inflacionistas, etc., depende del promedio de horas trabajadas y de la productividad aparente horaria (volumen de producción por hora trabajada).
Pues bien, desde hace aproximadamente dos décadas, desde el CES-Canarias se viene advirtiendo que el bajo nivel de producción y renta de Canarias en relación a los estándares europeos y nacionales vienen explicados en buena medida por los bajos niveles de productividad (por persona ocupada y por hora trabajada). A lo que añade que la atonía en su crecimiento en los últimos lustros explica además el abandono de la senda de la convergencia económica, el creciente distanciamiento de los valores promedios de producción (renta) per cápita.
“Expresado en otros términos, el mal comportamiento de la productividad aparente del factor trabajo ha lastrado en un 31,2% el avance real del PIB por habitante canario entre 1995 y 2007, y en más de un 60% entre 2000 y 2007. (…) El principal factor de nuestra creciente divergencia económica fue en ese periodo el menor crecimiento de la productividad” (Informe Anual 2010-2011, CES-Canarias, página 108).
Todas estas advertencias fueron objeto de un análisis más profundo en el estudio monográfico sobre la competitividad de Canarias que desarrolló en 2011 el propio CES-Canarias. El apartado de conclusiones de dicho informe no puede empezar de manera más tajante: “La productividad es nuestra principal fuente de desventaja competitiva. Su bajo nivel es el principal factor que explica la menor renta media de la que disfrutan los ciudadanos canarios frente a los estándares existentes en otras regiones españolas y europeas. Su lento ritmo de crecimiento, cuando no retroceso, es la causa principal del progresivo distanciamiento de la renta por habitante canaria de los niveles medios nacionales y europeos. Sin duda, revertir esta tendencia debería constituir uno de los ejes fundamentales de los poderes públicos canarios” (Informe Anual 2010-2011, CES-Canarias, página 705).
Sin embargo, el Consejo también realiza afirmaciones cuando menos discutibles, como por ejemplo, “En opinión del Consejo, esto no significa que las empresas canarias descuidan sus niveles de productividad operacional, organizacional y competencial sino que no siempre cuentan con herramientas suficientes para conseguir una mejora continua que eleve sus ratios de productividad y por tanto sus resultados” (Informe Anual 2010-2011, CES-Canarias, página 706).
Una afirmación, esta última, que no parece soportar muy bien el escáner de los datos, el polígrafo de la evidencia empírica. Al menos eso es lo que se apunta en el libro Canarias, misión productividad (Gaveta ediciones, 2024). Una obra que surge, precisamente, en respuesta a la ausencia de respuestas desde los poderes públicos y los agentes sociales de Canarias ante uno de sus desafíos económicos más importantes, y que lleva esperando a ser atendido demasiado tiempo.
En dicho libro, se muestra que el problema de la baja productividad y su estancamiento en Canarias es un problema que atraviese a toda la economía, transversal a todos sus sectores y ramas de actividad. Que detrás se esconde un descuido sistemático de la productividad por una proporción mayoritaria del tejido empresarial. Sin duda, el ecosistema normativo y burocrático no parece el más propicio, y, por tanto, debe estar entre los elementos a repensar. Pero en ese mismo marco institucional surgen en todos los sectores y ramas empresas referentes en productividad.
El factor humano
A las deficiencias de nuestro marco institucional, se une un déficit notable de capital humano, lo que también incluye, merece la pena recordar, una limitada capacidad gerencial. La escasa cultura de la colaboración, el trabajo en red y la generación de clústeres empresariales es otro obstáculo notable, reflejo, en buena medida, de los notables déficits que tenemos en capital social y relacional, activos estratégicos en la promoción del desarrollo territorial y la mejora de los estándares competitivos y de bienestar.
Ante este panorama, es preciso que nuestros dirigentes políticos y los agentes sociales se tomen en serio la cuestión de la productividad. Una cuestión que pasa por procurar una adecuada comprensión de la productividad, lo que es y lo que no es, y, sobre todo, las enormes limitaciones que tiene su medición, especialmente en el ámbito macroeconómico. En relación a este último punto, es importante mejorar urgentemente nuestra capacidad de medición y análisis, especialmente en el ámbito micro, dentro de las organizaciones empresariales. Urge dotar al ISTAC de recursos humanos y presupuestarios suficientes para atenderD las necesidades de medición en este y otros muchos ámbitos. Un debate, el de la productividad (y la eficiencia y eficacia) que debe llegar al sector público, a la administración de la cosa pública.
La ausencia de una adecuada comprensión de lo que es la productividad y, sobre todo, de las enormes limitaciones que acompañan a las métricas más frecuentemente empleadas a la hora de aproximarnos a su cuantificación, están dejando, como en el pasado, el terreno expedito a discursos intencionadamente erróneos. Urge, por tanto, que en el debate y mesas de trabajo que se instrumenten, no se pierda de vista que no se puede dejar la iniciativa del cambio a quiénes han creado el problema o, al menos, no han sabido atenderlo convenientemente en el pasado. Es importante generar espacios de discusión y análisis plurales, que sumen a los agentes territoriales clásicos otros actores con visiones más frescas, y que se aproximan a la misma realidad con otras miradas.
En relación a este último punto, conviene no olvidar que la productividad es un factor del crecimiento. Importante, sin duda. Pero que el propósito es (debe ser) el de potenciar el desarrollo humano sostenible. Esa debe ser la perspectiva desde la que se aborde el análisis de la productividad, que en absoluto es un fin en sí mismo, sino que se trata de un instrumento. De nuestra mano está el uso que hagamos de ese instrumento: para seguir ahondando en las viejas recetas y resultados (por ejemplo, en términos de incidencia de la pobreza, desigualdad de ingresos y riqueza, deterioro de nuestro medioambiente natural, pérdida de nuestro capital social y relacional, etc.), o para enfocarnos a otro modelo de desarrollo, más sostenible y resiliente.