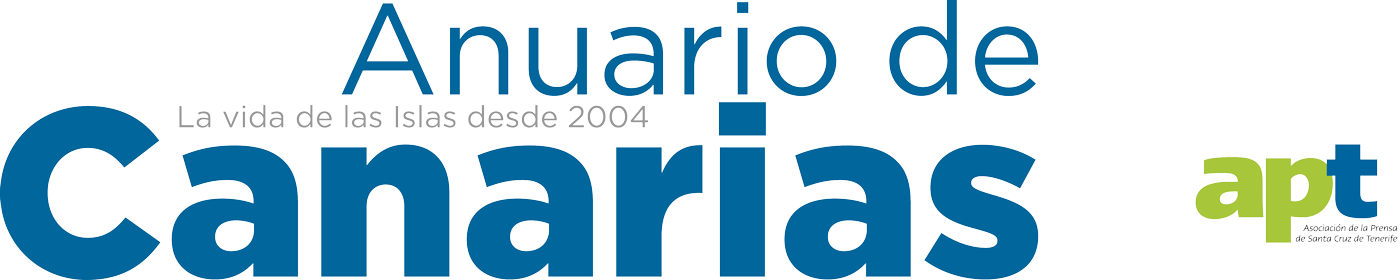Las erupciones volcánicas, dependiendo de su magnitud y ubicación, pueden durar desde días hasta años. El proceso eruptivo del volcán de La Palma en 2021 afectó profundamente a la isla debido a su impacto en zonas densamente pobladas. Sin embargo, el final de la erupción no supuso la desaparición de los problemas, ya que tras la fase eruptiva comenzó la fase poseruptiva, la cual aún persiste y plantea retos significativos tanto para la población como para la ciencia.
En la fase poseruptiva no se producen nuevas emisiones de lava ni de piroclastos, pero continúan emanaciones de gases y calor, fruto del enfriamiento progresivo de los materiales volcánicos emitidos y del magma aún presente bajo la superficie. En La Palma, este proceso ha generado diversas complicaciones, siendo las más destacadas las emisiones de gases y la persistente actividad sísmica.
El seguimiento y estudio de estos fenómenos, es una de las principales preocupaciones de la Subdirección de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y sigue siendo clave para garantizar la seguridad de la población y avanzar en el conocimiento de los procesos volcánicos.
Fenómenos poseruptivos actuales
En la actualidad, los principales fenómenos registrados en La Palma tras la erupción incluyen la actividad fumarólica y térmica en el cono volcánico, altas temperaturas y asentamientos de las coladas de lava, así como sismicidad remanente y emisiones de gases fuera de las zonas afectadas por las coladas.
El fenómeno que más afecta a la población es la continua emisión de CO2 en la zona costera al sur del delta lávico, afectando principalmente a Puerto Naos y La Bombilla. Aunque aún no se comprende por completo el mecanismo de esta emisión, se ha demostrado que tiene un origen volcánico y apareció durante la erupción de 2021. La Palma no es ajena a este tipo de emisiones, ya que en el sur de la isla existen áreas de emisión de CO2 procedente de erupciones antiguas.
Proyecto Alerta CO2
El principal riesgo asociado a estas emisiones de CO2 es su impacto en la salud humana. La exposición a concentraciones elevadas de este gas puede representar un peligro tanto a corto como a largo plazo. Para ayudar a mitigar estos riesgos, la Administración General del Estado está financiando el proyecto Alerta CO2, cuyo objetivo es monitorear continuamente las emisiones en interiores de las zonas afectadas. Este proyecto ha implicado la instalación de sensores en viviendas y locales comerciales, especialmente en las plantas bajas y primeras plantas donde el gas tiende a acumularse.
El Estado ha invertido más de 3 millones de euros Destinados para el proyecto Alerta CO2 gestionado en conjunto entre el IGN e Involcan y con la colaboración del Cabildo de La Palma siguiendo las directrices del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de La Palma (Peinpal). La complejidad de este proyecto, tanto por la cantidad de sensores instalados como por la extensión de la zona afectada, lo convierte en un hito en la gestión de peligros volcánicos a nivel mundial. Hoy en día está cubierta gran parte de la zona y han podido regresar a sus casas 500 propietarios.
El despliegue de esta red de sensores comenzó en 2023 y aún está en curso. Previamente, el IGN había desplegado una red de desarrollo propio para la medición de CO2 en exteriores utilizando la tecnología LoRa, que permitió obtener datos iniciales sobre el comportamiento de las emisiones y su posible evolución. Esta tecnología nos facilitaba tener comunicación con sensores de muy bajo consumo trasmitiendo datos durante meses con unas simples baterías, algo imposible si se usara tecnología móvil. Este rápido desarrollo permitió instalar en 2022 y en tiempo récord más de 20 sensores en exteriores que nos dieron a los científicos una primera idea del problema. Se puede decir que fue una de las semillas que permitió el desarrollo del proyecto Alerta CO2.
Otros fenómenos poseruptivos
La sismicidad remanente en La Palma también ha sido objeto de seguimiento. Desde diciembre de 2021, la actividad sísmica ha disminuido gradualmente, pasando de varios sismos diarios a entre 10 y 15 terremotos al mes en 2023. En condiciones normales, la isla registra alrededor de 10 sismos al año, lo que indica que aún se está en una fase de ajuste.
Esta actividad sísmica tiene dos orígenes principales: por un lado, el enfriamiento del magma que quedó alojado a unos 10 km de profundidad tras la erupción, lo que provoca reajustes en la corteza terrestre; y, por otro lado, el asentamiento de las coladas de lava, que ejerce presión sobre amplias áreas de la isla y genera pequeños terremotos superficiales.
Otro fenómeno visible en la actualidad es la emisión de gases en el cono principal del volcán. Aunque las emisiones de dióxido de azufre (SO2) han disminuido, todavía se observan manchas de azufre en las laderas, y las temperaturas en el interior del cono superan los 200°C en muchos puntos, llegando a alcanzar hasta 800°C en algunas oquedades. Esto ha llevado a mantener restricciones de acceso a la zona del cráter por motivos de seguridad.
En cuanto a las coladas de lava, muchas de ellas aún mantienen temperaturas superiores a los 100°C a un metro de profundidad. Su enfriamiento y asentamiento es un proceso lento, monitorizado mediante tecnología InSAR, que ha permitido observar que en algunas zonas las coladas se están asentando a razón de varios milímetros al año.
Lecciones científicas de la erupción de La Palma
La erupción de 2021 ha aportado valiosas lecciones para la ciencia volcánica. Uno de los avances más significativos ha sido la creación de herramientas para estimar con precisión el fin de una erupción. Un estudio conjunto entre el IGN y el CSIC ha demostrado que la deflación del sistema volcánico puede predecir el final de una erupción con semanas de antelación.
Además, el análisis conjunto de datos geofísicos y geológicos está proporcionando una nueva perspectiva sobre el comportamiento de los magmas. Hasta la fecha, los estudios geológicos de erupciones históricas proporcionaban información sobre el tiempo de preparación del magma y su profundidad de origen, pero faltaban datos sísmicos y de deformación para corroborar esta información. Gracias a los datos recogidos durante la erupción, ahora es posible establecer relaciones más claras entre la geología de las rocas emitidas y los procesos sísmicos.
Otro avance clave ha sido el desarrollo de un sistema automático y preciso de localización de terremotos basado en modelos tridimensionales del subsuelo. Esto es fundamental para poder anticipar la actividad pre-eruptiva, especialmente considerando lo rápido que pueden evolucionar estos procesos. La erupción de 2021 demostró lo impredecible que puede ser la actividad volcánica, con cambios significativos en las últimas horas antes de que comenzara la erupción.
Estos modelos tridimensionales no solo mejoran la localización de los sismos, sino que también permiten identificar zonas de debilidad en el subsuelo, donde es más probable que ocurra una intrusión magmática en el futuro.
La fase poseruptiva en La Palma no solo ha supuesto un desafío para la población y las autoridades, sino que ha abierto nuevas oportunidades para el estudio y la comprensión de los procesos volcánicos. Los avances científicos logrados, tanto en la predicción del final de las erupciones como en la mejora de la vigilancia volcánica, están sentando las bases para una gestión más eficiente de futuros eventos. Aún queda mucho por aprender, pero la experiencia en La Palma representa un hito en la ciencia volcánica mundial.