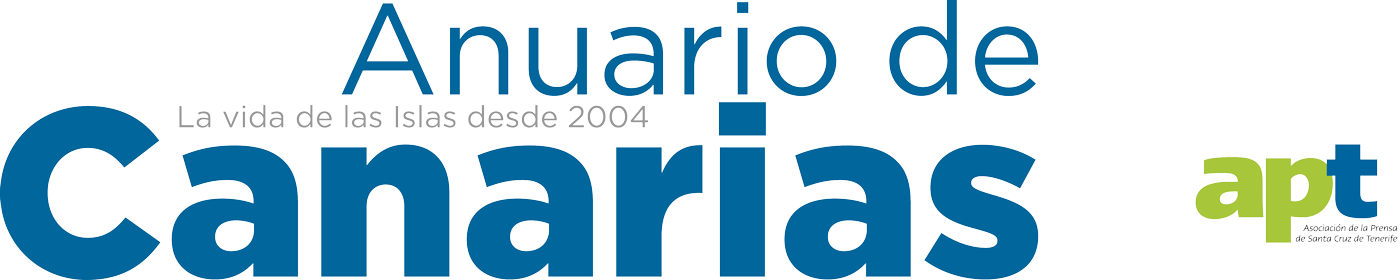Los indicadores de pobreza o exclusión son multidimensionales, pero los programas de inclusión social son diseñados pensando mayoritariamente en una sola dimensión
El impacto social de la pandemia en Canarias es innegable. Máxime cuando el abordaje de la pobreza es un debe histórico en nuestras islas. El X Informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social indica que el 35% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2019 (datos pre-pandemia). Diez puntos superior a la media estatal. Sólo Andalucía y Extremadura presentaban peores resultados. La COVID-19 ha venido a endurecer este panorama. En su informe anual sobre desigualdad, Oxfam Intermón midió su impacto en las tasas de pobreza. Esta organización no gubernamental calcula que la población isleña en pobreza relativa (viven con menos de 8.739 euros al año) ha pasado de representar un 28,12% a un 30,43%, incrementándose en 2,31 puntos debido a la pandemia. Además, el reparto de la riqueza es más desigual tras la aparición del COVID-19, aumentando la desigualdad en un 4,46% (según el índice Gini).
Ahora, en tiempos de vacunas, en tiempos de planes de reactivación, soñamos con salir de la pandemia juntas y juntos, tratando de que nadie se quede atrás.
El presidente del Gobierno de Canarias finalizó el año 2020 mostrando su satisfacción por el reparto del fondo europeo de reconstrucción. Canarias recibirá 630 millones, siendo la comunidad autónoma mejor financiada. Para ello ha tenido que demostrar ser la peor parada en esta crisis atendiendo a los criterios de reparto: consecuencias de la crisis económica y sanitaria en la riqueza de cada región, el paro juvenil y el desempleo. En la EPA del último trimestre del 2020, Canarias presentaba una tasa de desempleo general del 25,22% y juvenil del 57,72%. Las mayores tasas de todas las Comunidades Autónomas.
La nueva financiación nos hace volver a hablar de esperanzas renovadas, de impulsar un nuevo modelo económico, de cobertura social. En definitiva, del sueño de una vida mejor para quienes vivimos en las Islas.
Nadie duda de que, en el hospital, la persona enferma está en el centro. Y todos los servicios se organizan entre sí para cubrir sus necesidades. Cuando una familia se ve afectada por la ‘enfermedad’ de la pobreza, no ocurre igual
Pero reconozco que leer noticias sobre los nuevos recursos económicos me genera también cierta desazón. Temo que no aprovechemos estos nuevos recursos para diseñar mejores mecanismos de inclusión. Que nos limitemos a multiplicar las respuestas existentes. Respuestas que antes de la COVID-19 ya era necesario revisar.
“A perro flaco todos son pulgas”. Expertas y expertos en intervención social respaldan este refrán indicando que una unidad familiar que se encuentra en situación de vulnerabilidad social suele verse afectada por diversos factores (precariedad laboral, insuficiente red social, problemas de salud, bajo nivel de renta, bajo nivel formativo, problemas habitacionales, etc…). Y que uno o varios de estos factores suelen incidir al mismo tiempo y de forma distinta en cada familia y persona.
De hecho, los indicadores de pobreza o exclusión son actualmente multidimensionales. Por nombrar sólo dos, citar la Tasa Arope, creada al amparo de la Estrategia Europea 2020, y el índice de pobreza multidimensional, generado en 2010 por la ONU.
Sin embargo, los programas de inclusión social son diseñados pensando mayoritariamente en una sola dimensión. Así, tenemos programas de rentas mínimas, programas habitacionales, programas de inserción sociolaboral, programas de reparto de ayudas básicas, etc. Programas y programas, muchos de ellos excelentes, otros mejorables, que no necesariamente guardan relación entre sí.
Y así, en Canarias, una unidad familiar afectada por una situación de vulnerabilidad social en la que inciden varias dimensiones debe iniciar un itinerario que le obliga transitar por distintos programas. Para ello, primero debe ir conociendo las distintas iniciativas, que están fragmentadas. Seguidamente, entender e iniciar cada uno de los trámites. Luego, esperar a que sea atendidas sus solicitudes. Y, por último, rezar para que los apoyos lleguen ordenadamente. Además, si el programa es gestionado por una entidad del tercer sector, debe contar que en ese momento la entidad pueda prestarle su apoyo y no le indique que debe esperar a que se resuelva la correspondiente convocatoria de subvención.
Y podemos pensar: “Esto es lo normal, ¿no?” Sí tengo problemas de vivienda, solicito una vivienda social o me inscribo en la convocatoria regional de ayudas al alquiler. Y si tengo dificultades para acceder a un puesto de trabajo, solicito ser incorporado a un programa de empleo. Y si preciso una ayuda básica, me acerco al equipo de trabajadoras y trabajadores sociales municipales. Y, claro, cada sección del sistema de derechos sociales tiene un equipo especializado que sabrá ayudarme.
Sin embargo, en cuanto cambiamos de sistema, este mismo razonamiento nos parece inviable. Es como si cuando matriculamos a nuestra hija o hijo en el colegio, fuera necesario ir a una ventanilla a pedir plaza para que le dieran clase. A otra ventanilla, para que le dieran plaza para el comedor. A otra ventanilla, para que le dieran plaza en el servicio de atención temprana. A otra, para que le atendieran en caso de que tuviera necesidades de educativas especiales. Y, además, esperar a que todas estas iniciativas coincidieran en el tiempo. Porque si te dan plaza en el aula entre septiembre y junio, pero el comedor te lo dan entre febrero y agosto, las medidas ya no encajan temporalmente.
La última vez que acompañé a alguien al hospital, no tuvimos que hacer nada más que seguir las prescripciones que nos daba el equipo de profesionales. Nadie duda de que, en el hospital, la persona enferma está en el centro. Y todos los servicios (médicos, de alimentación, de lavandería, de mantenimiento, etc.) se organizan entre sí para cubrir sus necesidades. Cuando una familia se ve afectada “por la enfermedad” de la pobreza, no ocurre igual.
Teniendo como horizonte la inclusión social, es posible afirmar que Canarias ha crecido enormemente en las últimas décadas en número y calidad de los proyectos y programas que atienden a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. De mano de distintas Administraciones y de Entidades Privadas, especialmente entre éstas las entidades del Tercer Sector, el número de programas ha aumentado y se ha ido enriqueciendo en calidad y especialización.
Partiendo que la vulnerabilidad es multidimensional, ahora es necesario dar un paso más. Debemos preguntarnos no sólo cómo ayudar a que los proyectos y programas sigan creciendo y mejorando, sino cómo ayudar a que las respuestas que se ofrecen en un territorio estén coordinadas entre sí, de manera que permitan a las personas en situación de vulnerabilidad recibir los distintos apoyos que necesitan y en el orden en que los necesitan.
La integridad… construida artesanalmente
Cierto es que los y las técnicos que están a pie de calle atendiendo a las personas vulnerables, se han creado su agenda de contactos. Cuando atienden desde su parcela, suelen derivar a otro agente social que pudiera ser de apoyo en otra dificultad con la que la persona también convive. Los más también tratan de acompañar el proceso íntegro, y ayudan a rellenar documentación que no les corresponde o realizan las llamadas pertinentes. Porque, en ocasiones, la persona vulnerable no sabe o no tiene fuerzas para recorrer un camino complejo, con distintos formularios, requisitos, lenguajes y plazos. Así, no es de extrañar que las personas más vulnerables se caigan con cierta frecuencia de estos procesos.
Por otro lado, muchas entidades del tercer sector han crecido con las personas para las que trabajan. La Fundación Don Bosco, entidad en la que trabajo, es un ejemplo más. Nacimos en Canarias atendiendo a niños, niñas y adolescentes que temporalmente habían sido retirados de su familia por el Gobierno de Canarias. Hoy gestionamos cinco centros. Luego se hicieron mayores de edad y, para los que no tenían red familiar a la que volver, empezamos a gestionar pisos de autonomía y proyectos de acompañamiento, que ahora también atienden a jóvenes sin hogar, sumando actualmente sesenta plazas en estos proyectos. Luego, proyectos de inserción sociolaboral que les ayudaron a conseguir un empleo e independizarse. Proyectos que en 2020 ayudaron a 629 personas a conseguir un contrato de trabajo. Luego pensamos: “¿Y si trabajamos con niños y niñas y sus familias desde la prevención? Y comenzamos con nuestro programa socioeducativo. Y claro, no son pocas las personas que llegan sin la formación académica precisa para alcanzar o mantener un empleo y, en alianza con ECCA, desarrollamos nuestros servicios de retorno educativo. Han sido veintidós años de aprendizaje que permiten hoy ofrecer respuestas más integrales a las más de 2000 personas que cada año tocan a nuestra puerta. Respuestas muy pegadas al territorio, en cuatro zonas geográficas de Canarias, que abarcan diez municipios. En parte factibles gracias al trabajo de los 140 profesionales que formamos parte de la Fundación Don Bosco en Canarias. En parte, gracias al impulso dado a una red de agentes de inclusión que en Tenerife aglutina a más de cien agentes del sistema educativo, del sistema de bienestar social y del sistema de empleo, reunidos en tres plataformas territoriales.
Este caminar de Don Bosco es el caminar de la amplia mayoría de las entidades del tercer sector que conozco (las de verdad, no las empresas de lo social). Crecieron acompañando. Crecieron sin preguntarse si ésta o aquella era su competencia o no. Crecieron porque la enfermedad de la exclusión solicitaba una respuesta más que era necesario dar. Y había que buscar quién la diera o generar la respuesta. Crecieron como hospitales de inclusión.
La integralidad, ¿una quimera?
También la Administración Pública ha ido dando pasos en este sentido en su praxis. El programa de absentismo escolar ha conectado los servicios sociales municipales con los centros educativos. Los programas de empleo han incorporado acciones ligadas a la titulación en la ESO o a las competencias claves.
A nivel de diseño, el Gobierno de Canarias aprobó en 2019 la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021. También en 2019 se publicó la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023. Se sigue avanzando en el expediente único social (Sistema de Información de Usuarios/as Servicios Sociales (SIUSS)). Sin duda son pasos. Pasos complejos, necesarios y dignos de ser reconocidos.
Modestamente considero que determinadas estrategias presentan una dificultad. Colocan al mismo nivel tres sistemas (el sistema educativo, el sistema de derechos sociales, el sistema sanitario), cuando aún hoy el sistema de derechos sociales sigue fragmentado.
El desafío de la coordinación en las respuestas
Ahora, con los nuevos recursos que llegan, sean europeos o fruto del acceso de la Administración Pública a sus ahorros o al endeudamiento, sin duda debemos aumentar el número de respuestas.
Pero corremos el riesgo de que nos limitemos a financiar más proyectos de inclusión con poca relación entre sí. Principalmente a través de convocatorias que obligan a los prestadores de servicios (mayoritariamente Ayuntamientos o Entidades del Tercer Sector) a prestar el servicio hasta el fin del plazo de subvención. Luego toca cerrar o reducir plazas. Volver a solicitar financiación en la próxima convocatoria y, si hay suerte, volver a prestar el servicio. Algo inimaginable en el sector educativo y en el sector sanitario, donde nunca me han dejado de atender porque “esperan a que se resuelva la siguiente convocatoria”.
Se hace necesario generar redes territoriales de inclusión que aglutinen los recursos presentes en un territorio concreto. Redes capaces de dar respuestas integrales a las unidades familiares vulnerables, coordinándose entre sí y permitiendo itinerarios que faciliten a las personas transitar de forma sencilla entre unos recursos y otros, como si de hospitales de inclusión se trataran.
¿Se imaginan redes comarcarles de inclusión conformadas por respuestas coordinadas de la administración pública y las entidades sociales? ¿Redes estables? ¿Que hicieran posible que diera igual en qué puerta tocara la unidad familiar, porque el diagnóstico inicial es integral, detectando las múltiples dimensiones relacionadas con la vulnerabilidad? ¿Que pusiera a disposición las múltiples respuestas presentes en el territorio para construir su itinerario personalizado? ¿Que lo recursos se coordinaran entre sí en función de las personas, como si de un hospital de inclusión se tratase? ¿Y que periódicamente se analizaran los recursos existentes, evitando repetir respuestas o dejar de ofertar respuestas necesarias? La innovación y la coordinación de respuestas, y no sólo la multiplicación, es el desafío.
Desafío con base científica
En 2019, la revista especializada Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research, publicó el artículo denominado Coordinación interdepartamental y modelos de integración de servicios para la inclusión (Pérez Eransus, Zugasti Mutilva, Martínez Sordoni). Este artículo apunta a que “el trabajo conjunto entre servicios sociales y servicios de empleo es estratégico para la inclusión social”. Dedica un tercer epígrafe completo a la fragmentación de servicios en los modelos de inclusión en España. Concretamente a “la ausencia de lenguajes comunes y evidentes diferencias en la perspectiva con la que se interviene”, a los “problemas para adaptar los recursos existentes a las necesidades de las personas usuarias e infrautilización de los programas existentes por las personas más vulnerables”, y a la existencia de un mapa de recursos complejo que aúna duplicidades con huecos en la cobertura”. Las conclusiones del artículo se centran en “el desafío de la integración de las políticas de inclusión social”.
Por otro lado, el CIS publicó en 2020 un estudio de modelos de inclusión titulado Políticas de inclusión en España: viejos debates, nuevos derechos (Pérez Eransus y Martínez Virto, coord.). Al describir tendencias de innovación y buenas prácticas en materia de inclusión social y sociolaboral en los países de la Unión Europea, apunta a lo siguiente: “Las claras limitaciones de los enfoques tradicionales han quedados evidentes […]. En los últimos años ha comenzado a tomar fuerza otros planteamientos de inclusión desde el empleo inclusivo, vivienda o inversión en la infancia mediante innovaciones públicas orientadas a hacer más accesible la inclusión y a superar la fragmentación que ha caracterizado estas políticas”. El capítulo apunta, entre otras, a la experiencia de integración de los servicios sociales y de empleo (ventanilla única), la importancia de las intervenciones de base territorial y la implantación de programas que potencien personalización de la respuesta, empoderamiento, acompañamiento y control.
Un segundo pilar por sondear: una nueva economía, social y solidaria
Como un segundo pilar en la construcción de procesos de inclusión, el Tercer Sector también apunta al desarrollo de la Economía Social y Solidaria. Una economía que persigue un cambio de modelo en las formas de producción, comercialización y financiación. Instrumento transformador hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. Esta economía impulsa prácticas empresariales que responden a principios de equidad, sostenibilidad, trabajo, cooperación y compromiso con el entorno.
En Canarias, es referente la Red Anagos (Red canaria de entidades de promoción e inserción socio-laboral), conectada en estrategia nacional con la Red de Economías Alternativas y Solidarias REAS y en cooperación con otras redes locales. Hace tiempo que la Economía Social y Solidaria tiene presencia real en Canarias y merece ser conocida y extendida. Invito a entrar en el listado de empresas de Mercado Social en Canarias (https://redanagos.org/mercado-social/) y explorar esta herramienta de consumo alternativo y responsable. Sin duda, un movimiento en alza en una sociedad cada vez más preocupada por el impacto social y ambiental del modelo consumista.
El clamor del tercer sector
El tercer sector se encuentra actualmente más organizado que en etapas anteriores. Y clama por políticas sociales más integrales y estables. De hecho, cuando se nos cita a las entidades con la buena noticia de convocatorias con mayor dotación económica, una parte de nosotras mismas se alegra, pero otra se entristece. En el fondo, una parte del sector no anhela más convocatorias de empleo, más convocatorias de derechos sociales, más convocatorias insulares…anhela impulsar decididamente planes de inclusión y redes estables ade inclusión que los hagan reales en los territorios. Queremos hospitales de inclusión para las personas que acompañamos. Y queremos participar en su diseño.
Queremos que se desarrollen al amparo de la Ley de Servicios Sociales. Que se desarrolle el concierto social. Conciertos que ayuden a consolidar las respuestas de inclusión en cada territorio. Conciertos exigentes en cuanto a la calidad del servicio, evidentemente. Conciertos que sean la base para compartir buenas prácticas y generar conocimiento de lo social entre las entidades, en vez de competir en las dichosas convocatorias. Conciertos que nos permitan dar seguridad a las personas para las que trabajamos.
Y las entidades siguen con la mano tendida. De hecho, en 2020, la Plataforma del Tercer Sector de Canarias pasó a formar parte del Comité de Gestión Social que impulsa el Gobierno de Canarias con la ilusión de participar en la elaboración del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Y desde ahí, desea contribuir a seguir mejorando en la construcción de procesos de inclusión. Es por ello que, en junio de 2021, la Plataforma indicó, a través de su presidente, que las medidas del Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias “no terminan de llegar a las personas más vulnerables porque no hay continuidad en las políticas sociales que se ponen en marcha y leyes como la de Servicios Sociales no están siendo útiles porque no se aplican”. La continuidad y la integralidad siguen siendo un desafío.