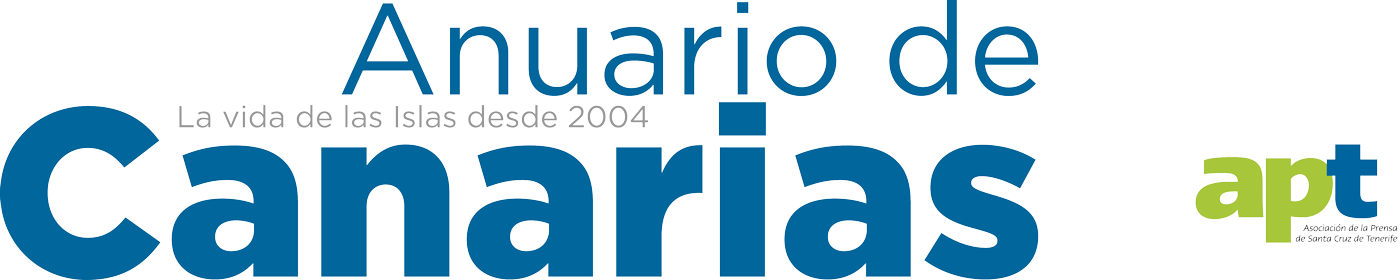Media docena de años han bastado para hundir la industria periodística y abocarla, a marcha forzada, a una reconversión traumática, que destruye empleo masivamente y desconoce cuál es exactamente su camino y equipaje. En Canarias, la pérdida de lectores y publicidad recorta sensiblemente las tiradas de los periódicos. Y los portales de Internet enfrentan graves dificultades de financiación y rentabilidad.
Los decanos de la prensa y, en conjunto, la llamada prensa escrita del archipiélago han entrado en una caída por la pendiente que hace presagiar el cierre de alguna cabecera (como sucediera a Público en Madrid, en febrero de 2012), como si más de un medio hubiera entrado en una inexorable cuenta atrás. En España, los periódicos sufren un recorte publicitario del 50% y se ven entre la espada y la pared, víctimas de la crisis, de la irrupción de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y de un indudable desprestigio profesional, como registran los sondeos. Son empresas nacidas y consumadas al abrigo de una cultura de papel, que, en mayor o menor medida, se saben condenadas a una transformación radical de su modelo de negocio (ahí está uno de los pioneros, The New York Times, que ha decidido volcarse en la edición digital, y el de numerosos medios con una espesa historia detrás, como el Jornal do Brasil, fundado en 1891; The Ann Arbor, de Michigan, con 174 años de antigüedad, o el Seattle Post-Intelligencer, del legendario William Randolph Hearst, tras casi siglo y medio).
Este es un fenómeno —la triple daga de la contracción publicitaria, la innovación tecnológica y el descrédito profesional— que, como analiza José F. Beaumont en El periodista en la encrucijada, se manifiesta menos aparatosamente, por suerte, en la radio y la televisión, dos medios a los que debo, con la prensa, la única explicación de mi supervivencia en el oficio cuarenta y cuatro años después. La pequeña pantalla es un caso proceloso que merecería un ensayo aparte. La radio conserva intacto su ecosistema social, profesional y, en gran parte, también empresarial (ojo, con la facturación diezmada, es evidente, pero sin los costos del papel, apenas violentada por una irrupción tecnológica radical y diría que todavía, con lamentables excepciones, gozando de una considerable credibilidad, al menos por parte de las grandes cadenas).
Ninguna de las variables técnicas y sociológicas que parecen arrasar con la prensa y anuncian el advenimiento de un nuevo periodismo industrial, atenta, en principio, contra esa acreditada capacidad de resistencia con que la radio se reinventó siempre ante cada crisis de la comunicación pasada y presente. Su providencial sistema inmunológico le dota de reflejos, armas y bagaje para sortear trances como el actual sin poner en riesgo su existencia misma. La radio saldrá de la crisis haciendo radio. Con menos efectivos humanos, menos directivos y una menor ramificación de la oferta, pero con las mismas reglas de juego, liderazgo, atractivo comercial y un poder de influencia intacto.
Mal de ondas en Canarias.- En Canarias, específicamente, donde las comunidades de usuarios del medio radiofónico siempre proliferaron con gran facilidad, las empresas del sector sí han padecido de modo contundente los efectos de un nuevo escenario condicionado por la abrupta reordenación del espacio radioeléctrico. El reparto de licencias que gestó la comunidad autónoma provocaría, amargamente, el cierre de pequeñas emisoras consolidadas y la práctica inviabilidad de los nuevos proyectos autorizados, dado los rigores de una crisis que se adentró en la segunda década del siglo como si fuera a perpetuarse. El medio radio en España —y, por ende, en Canarias— libró batallas de audiencia hasta cierto punto conflagrativas en la cobertura de los deportes (el gran maná del medio), y las grandes cadenas se esmeraron por apuntalar sus respectivos yacimientos de oyentes a duras penas en medio de la adversidad publicitaria del crack económico y la fiebre generalizada de despidos. La marcha de comunicadores referenciales como Iñaki Gabilondo y —de un modo progresivo— de Luis del Olmo, dos de los grandes tótems de la radio española de todos los tiempos, dejó al medio sin dos de sus máximos exponentes. El patrimonio de la radio son sus voces.
La marca periodística —lo que siempre habíamos llamado la firma— se erigió en la principal baza profesional de quienes se iban quedando en la calle, en las sucesivas oleadas de recortes de plantilla. De la noche a la mañana, esta profesión vio cómo muchos de sus nombres más relevantes perdían el empleo en toda Canarias y en toda España. Como se dijo, no tardaron en fluir portales digitales amparados en las marcas periodísticas de estas celebridades. Sin embargo, el grado de rentabilidad de tales apuestas informativas en las redes era todavía una incógnita en términos económicos, no, en cambio, en capacidad de penetración y en eso que se empezó a valorar como un activo en tiempos de déficit: estar en el mercado, estar vivo hasta que escampe.
Los propios periódicos tradicionales, conscientes de la merma de facturación publicitaria y del éxodo de clientes, potenciaron –unos más que otros, como hemos visto en las islas- sus ediciones digitales, sin decidirse a cobrar abiertamente, salvo subterfugios, por esa modalidad de consumo. Mientras las mismas dudas asaltan a grupos mediáticos poderosos (El Mundo, que comercializa la oferta de Orbyt, plataforma de pago, desde marzo de 2010, que convive con las ediciones de papel y digital, es de los pocos que tomó claramente esa dirección), entre quienes consienten un acceso gratuito a sus webs y quienes, como The Wall Street Journal, ponen precio por ello, es evidente la capacidad de penetración del periodismo digital —incluso, la indudable atracción publicitaria que ejerce, aunque con tarifas todavía bajas—, hasta el punto de hacerse imprescindible en todo medio escrito que se precie.
El papel del periodismo de papel sigue siendo un acertijo en España, en particular, en Canarias, pero también en Europa y América. La opción de que los diarios dejen de salir algunos días a la semana, para hacerlo en fines de semanas y en ocasiones puntuales, dando mayor protagonismo a la edición digital, no es por el momento una decisión fácil, ni descartable a medio plazo. Como me decía Hans Magnus Enzensberger, “prefiero creer que podré desayunar tocando con las manos las noticias”. Ese apego o contacto con la realidad es un argumento muy extendido entre los lectores tradicionales de periódicos y libros y, a pesar de la incuestionable multiplicación de los receptores en la red, donde el medio informativo se expande de un modo ecuménico, hemos de aceptar todavía como dogma no rebatido, que al común de los usuarios les parece más importante la noticia cuando la leen en papel —reforzada por los límites espacio-temporales del medio que se ajustan como un traje al modelo cerebral que nos hemos fabricado al cabo de muchas generaciones— que cuando la digieren de paso en el tótum revolútum del magma digital.
El nuevo perfil.- La viejas redacciones que olían a orina desaparecen de la faz de la tierra. El periodista asiste a un proceso acelerado de individualización, bajo el impulso de una cadena de acontecimientos: su propia fragilidad laboral, cuando no la pérdida del puesto de trabajo, y la necesidad de revolverse buscando su nuevo espacio en la liquidez de la red. El antiguo freelance se moderniza bajo nuevas denominaciones en inglés (la de community manager es la más popularizada), pero, de un modo creciente, ese veterano o novato profesional que se busca la vida en Internet suele adherirse a portales y periódicos digitales; suele crear sus propio blog y, en lo posible, con suerte, conseguir quien se lo financie, y suele participar activamente con cuentas personales en twitter, facebook y demás redes del mismo ámbito. Surgirán –no cuesta preverlo- empresas especializadas en contenidos para la red, otras en diseño, otras en publicidad, otras en innovación tecnológica (una carrera en la que Internet no es, probablemente, el puerto de destino y estén por llegar sistemas que lo superen y perfeccionen)… Y esos pilares de producción informativa, confección, innovación y comercialización comportan el futuro periodismo que ya está tocando a la puerta. En este proceso están obligados a cambiar todos: periodistas, empresarios y usuarios.
Los periodistas más prestigiados —que ostentan su propia marca— procuran granjearse un número importante de seguidores, de followers en twitter (una red muy afín al mundo periodístico), de amigos en facebook. Es su nueva clientela, con la que entabla una relación cómplice de ida y vuelta. En un futuro por delimitar cabe presumir que surjan potentes conglomerados y corporaciones de marcas de prestigio —bloggeros, investigadores, reporteros procedentes del nuevo periodismo ciudadano—, que logren posicionarse en el mercado publicitario en base a su volumen de audiencia —medible— y den lugar a un nuevo modelo de negocio, que devuelva al periodismo su vieja aspiración de independencia.
La inestabilidad de los puestos de trabajo, a causa de la amenaza de continuos despidos por la prolongación de la crisis, envolvió las redacciones en una nube de miedo laboral, que es la antítesis de toda vacuna contra las injerencias políticas y empresariales en la labor preferible del periodista. La línea editorial pasó a segundo plano —salvo heroicas pruebas de coherencia—, sometida a los vaivenes de las campañas puntuales de publicidad que pudieran encubrir intereses concretos. Nunca antes el periodista —y la empresa periodística— estuvo en una mayor indefensión ante los poderes fácticos. Junto a la desafección y desconfianza respecto a los ciudadanos, el periodista fue perdiendo valores que le distinguían, principios deontológicos que le eran connaturales, y rigor. Se instauró un periodismo de barricada, ruidoso y vociferante, dando la impresión de que todo el periodismo, padeciendo un prematuro envejecimiento, se desplazaba hacia la mugre con semejante carrocería. Y el oficio se redujo a un patio de vecindad histérico. La ética, la objetividad, el contraste de las fuentes, la certidumbre… pasaron a mejor vida.
¿Cuarto poder?.- El cuarto poder está en crisis. Hoy periodista es cualquiera, en cambio nadie quiere ser ciudadano. El ego del periodista carece de sentido a estas alturas, por mucho que aún prevalezca entre la mayoría de los periodistas la falsa sensación de ser importante e influyente. Periodistas y jueces comparten una misma desaprobación social. El grado de deslustre que también soporta la clase política; no ajenos periodistas y políticos a una connivencia muy estrecha desde la Transición que, tres décadas más tarde, revela un efecto viral con muestras de mutua decadencia. Las ruedas de prensa sin derecho a preguntas, el dirigismo informativo de los materiales difundidos por los gabinetes de prensa de los partidos y el recurso a mensajes encriptados a través de la prensa, cuando no a polémicas interesadas mediante titulares altisonantes prefabricados, han convertido a los medios de comunicación en colaboradores necesarios de prácticas políticas contaminantes. El periodismo, en estado de shock bajo la crisis y la transformación tecnológica, está obligado a reencontrarse, a redefinir su espacio, sus reglas y sus objetivos.
Si el caso Watergate dignificó al periodista, en cualquier parte del mundo en los años 70 (al margen de un exceso de mimetismo universal por derrocar gobiernos con reportajes escandalosos que incurrieron en tristes episodios de falsedad), no está tan claro que el modus operandi de las filtraciones de Wikileaks merezcan la misma consideración. La marca de periodista de calidad se forja con el tiempo, pero no solo; es determinante, el rigor en la trayectoria, más allá de la estridencia que puede utilizarse como vara de medir la agresividad, pero nunca la veracidad. En los medios, el director fue perdiendo jerarquía frente al gerente, como nos recordaba Iñaki Gabilondo en Ciudadano en Gran Vía. Es urgente una revisión del papel de cada cual en la organización, tanto como el retorno de los verdaderos empresarios de la comunicación al sector. El éxito de El País fue que respondió a la época que le tocó vivir, pero sólo lo consiguió con ayuda de un empresario que sabía lo que se traía entre manos: Jesús de Polanco.
El aluvión de microempresas periodísticas (en particular, audiovisuales) como medio de blindaje político de constructores y empresarios sin experiencia en el sector, fue un estigma del pasado boyante previo a la crisis, pero carece de sentido una vez concluya ésta, dada la exigencia, también, de calidad y claridad en los fines futuros de la inversión.
Con una clarividencia que suscita atención en un tiempo confuso sobre el porvenir del periodismo, puede leerse en la novela póstuma de David Foster Wallace, El rey pálido, un capítulo prospectivo que postula para este oficio —y para sus nuevos empresarios—, tras la crisis, una eventual alianza de intereses entre marcas con vocación de incidencia social, sobre todo, entre los jóvenes (los grandes absentistas de la información actual). La hipotética rebeldía contra los sacrificios derivados de una recesión tan larga como la nuestra, podrían generar modas de marcas distintas en una misma dirección: consumir determinado refresco, vestir una ropa concreta, leer un medio de comunicación y no otro…, y todo ello como expresión multidisciplinar de coherencia a favor de una ideas, como visualización múltiple de hábitos ideológicos y comerciales. Quién sabe si una tendencia así cobra cuerpo a la vuelta de la esquina. Algunos síntomas de ello ya se van manifestando.
Si dirijo la mirada con nostalgia a los periódicos y revistas en los que comencé hace más de cuatro décadas, confesaría que añoro medios como La Tarde o Triunfo. Pero he pasado por El Día y Diario de Avisos y cofundé y codirigí La Gaceta de Canarias. Milito en prensa, radio, televisión e Internet. Hasta ayer en la SER y hoy en Teide Radio Onda Cero, como en Canal 7, Antena 3 o la Televisión Canaria. Me considero afortunado por haber podido colaborar, esporádicamente, en casi todos los medios, los citados y otros como RNE, Canarias7, La Provincia, La Opinión, Mírame TV, TVE… Creo y seguramente me dirán que es una opinión personal, basada en una experiencia no generalizada, que las islas demandan periodistas todoterreno, polivalentes. Y añado: o volvemos a pluriemplearnos o nos morimos de hambre.