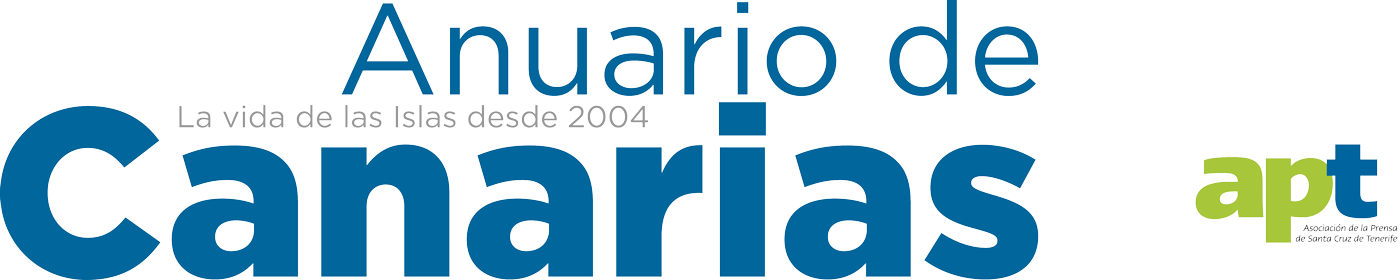Vivimos en un territorio diverso, frágil, complejo, pero sobre todo desigual. Los aspectos más negativos de nuestra economía y sociedad se producen por la conjunción de una serie de factores múltiples que se van retroalimentando. El enfoque biopsicosocial del trabajo de las entidades que componen la asociación de entidades canarias de adicciones (AECAD) de la cual tengo el honor de formar parte, y que el año pasado atendió a más de 11.000 personas en servicios de tratamiento, nos da una base para entender la propia realidad del conjunto de la exclusión social en Canarias.
Desde una mirada integral, factores como el desempleo crónico, la falta de alternativa habitacional, las diferentes violencias (contra la infancia, sexual, de género…), el no acceso a una nutrición, cultura y ocio adecuados, la falta de respuesta ante problemáticas de salud mental, las adicciones olvidadas y las de nueva aparición, la desigualdad salarial, la imposibilidad de conciliación…. componen una región que paradójicamente es puntera en crecimiento, superávit y bajo endeudamiento en los últimos años.
Datos del informe AROPE o el FOESSA colocan al archipiélago en un liderazgo permanente de las diferentes miserias que medir. Incluso en épocas de bonanza y crecimiento, algunos aspectos de la desigualdad crecen a la vez. Y esto es así seguramente porque nos hemos dado un modelo económico cuya disfuncionalidad intrínseca se nutre de la propia desigualdad, y ahora esta crece con el propio crecimiento económico. Imaginemos el impacto en años venideros de valores preocupantes, como el consumo de hipnosedantes, los desafíos de fenómenos que pueden llegar hasta estas orillas (el fentanilo de fabricación y venta ilegal por ejemplo), o el auge del recetado de fármacos para paliar el dolor, con el riesgo de que caigan en el descontrol en su consumo final. Y todo esto solo en el binomio adicciones y exclusión social.
En la medida en que exista pobreza, las adicciones, especialmente algunas descarnadas como el abuso de drogas duras, el alcoholismo o más recientemente el abuso de ansiolíticos y benzodiacepinas (con un claro componente de género en sus números), cuentan con un campo abonado para mantenerse y crecer. La adicción puede llevarte a la exclusión social y viceversa, pero es justo la exclusión social la que más nos preocupa a la hora de entender desde esa mirada biopsicosocial, porque vemos lo que vemos en nuestras consultas. Porcentualmente hay diez puntos de diferencia entre la Tasa Arope (porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión según informe elaborado por la red EAPN) media nacional, y la tasa Arope en Canarias, según las mediciones de 2023. Según este informe, en nuestra tierra hay 641.000 personas pobres, 304.000 hombres y 337.000 mujeres. En lo que se refiere a los niños y niñas, casi la mitad de la población canaria de menos de 18 años es pobre (el 43,6%). En un contexto como este debemos situar nuestro análisis compartido cuando medimos los datos de las personas con las que tratamos problemáticas de adicción en Canarias.
Aunque pueda resultar paradójico o incluso absurdo, nuestra comunidad autónoma ha presumido este año de ser de las más ahorradoras del estado. Este último trimestre contamos con la mejor cifra de empleo de los últimos diecisiete años. El crecimiento del PIB canario es de los más altos del estado, contrastando con que su reparto per cápita es el tercero más bajo del país. Nuestras administraciones cuentan además con un nivel de ejecución presupuestaria que parece ir a peor, y que deja sin invertir una cantidad importante de fondos habiendo unos niveles de pobreza y necesidad acuciantes. Si analizamos algunas de las medidas más habituales para compartir la desigualdad, hay margen para que sean más intensivas en aspectos fiscales, de inversión pública dirigida, o reguladoras a la hora de luchar contra fenómenos como la especulación en la vivienda o la feminización de los trabajos peor remunerados, por ejemplo. Pero también pueden tener en cuenta que, si nuestras instituciones públicas gozan ahora de salud y capacidad económica, la no redistribución de la riqueza (y por tanto el combate de la desigualdad) también está ocurriendo por la incapacidad de estas de ejecutar presupuestos con los que movilizar y hacer efectivas esas medidas contra la desigualdad. Este es solo es uno de los muchos factores que explican esta problemática, pero es particularmente sangrante que se de y que vaya a peor.
En una región como Canarias, uno de los pilares históricos para luchar contra la exclusión social y la pobreza ha sido el desarrollo del tercer sector. Asociaciones, fundaciones, pequeños colectivos vecinales, en definitiva organizaciones no gubernamentales que surgen especialmente con la recuperación de la democracia y desarrollan a la sociedad civil isleña.
A partir de reivindicaciones y compromisos, muchas de las realidades más duras del archipiélago han sido atendidas y amortiguadas gracias al especial peso que este ámbito ha tenido y tiene aquí. Incluso desde un punto de vista económico, el peso del tercer sector canario es notable por el número de empleos directos que genera. Convendría actualizar el magnífico trabajo de análisis del sector que realizaron Fernando Carnero, Cristino Barroso y Juan Sebastián Nuñez, y que en el año 2017 retrató la importancia de este sector en nuestra sociedad. Hoy día seguro que ese peso está en muchos parámetros cerca de haberse duplicado. Y no es una buena noticia.
El futuro del tercer sector en Canarias no pinta bien. Hay varios factores que explican esta visión pesimista. Entre ellas podemos observar la tradicional mirada de base judeocristiana que entiende debe ser un sector que renuncie a unas condiciones económicas mejores porque, al trabajar con la pobreza, el voto ha de ser también de ejercicio propio. Incluso siendo entidades sin ánimo de lucro, con un nivel de fiscalizacion superior al del sector privado o incluso al del público en sus cuentas, un trabajador social, una psicóloga o el personal administrativo de estas entidades debe ser alguien mal remunerado, como una especie de salvaguarda moral basada en que todo debería hacerse de manera voluntaria. Precisamente el modelo ideal tendería a lo híbrido: un porcentaje importante de personas voluntarias (ojo porque está dato ha caído notablemente en las generaciones más jóvenes) , socios o donantes comprometidos como pilar de esa sociedad civil solidaria y comprometida, equilibrado con un grupo de personas profesionales que, no olvidemos, prestan servicios públicos, claves para la cohesión social y la convivencia en nuestra comunidad. Y recalcando esto último (los servicios públicos que prestan porque la administración no es capaz de llegar), ¿por qué un trabajo de personas que se han formado y, seguramente por vocación, se dedican además a roles de ayuda a quienes lo necesitan debe ser siempre el peor pagado?
La supervivencia del tercer sector
Además de esa tradición moral en la mirada, aplica también aquí la visión híper productiva de nuestra economía. Por esa regla de tres, muchos empleos del sector público tampoco se basan en patrones de rentabilidad. Además de este factor, algunas prácticas cuestionables de entidades supuestamente solidarias, pero creadas con afán de rentabilizar su trabajo con diferentes economías de escala (especialmente detectable en entidades que han aterrizado en Canarias desde la península, al calor de la prestación de servicios de emergencia en el drama migratorio), han contribuido y coincidido con un nuevo ataque reaccionario sobre el rol de las ongs en las islas (básicamente por el discurso fácil de la extrema derecha populista a la caza de votos). Por último, el tercer sector depende en su mayoría de las condiciones que marca el sector público, el cual, a través de un modelo de subvenciones obsoleto (y cómodo), dicta la capacidad de supervivencia de estos colectivos. Es verdad que también en el sector de las ongs, como ocurre en algunos organismos o entes públicos, el proceso de supervivencia de los mismos ya es más casi importante que el fin con el que estas se crearon. Pero, en los casos (la mayoría) de las entidades que trabajan por desplegar el escudo social y el ejercicio de derechos recogidos en nuestras leyes y presupuestos, la congelación de su financiación, el retraso en el abono de la misma y la incertidumbre de su continuidad, es consecuencia del fracaso de la gestión pública y la irresponsabilidad por no ver la afección que esto tiene en el conjunto de la sociedad. Las ongs, no solo tienen ese alto nivel de fiscalización, se mueven con las mismas normas jurídicas y laborales que una empresa privada que puede generar beneficios. Les afecta por igual la reforma laboral o las obligaciones en materia de transparencia (en realidad más), aún teniendo que tragar con la incapacidad de las administraciones por resolver en tiempo y forma sus obligaciones, o por no entender algo tan obvio como que si los convenios sectoriales obligan a unas subidas salariales determinadas, las ongs no pueden afrontarlas sin quebrar si reciben lo mismo cada año por su servicios (cuyos gastos se orientan en más de un 80% a la generación de empleo directo).
En Canarias, el brazo armado del sector público (y del privado) para luchar contra la exclusión social y las nuevas amenazas vinculadas a la misma es el tercer sector. La quiebra o insostenibilidad del mismo es la quiebra de la sociedad. De la civil, y de la global. Porque imaginemos cómo serían estas islas en materia de seguridad y convivencia (y por ejemplo su afección al turismo o a la rentabilidad de otras industrias) sin la labor de las ongs a día de hoy. Por eso urge aparcar las buenas palabras y luchar contra los prejuicios de muchos que, desde dentro y desde fuera, ven el tercer sector como algo en lo que repartir migajas, no entendiéndolo como algo que redunda incluso en su beneficio personal. Vivimos en islas donde, por mucho que queramos mirar hacia otro lado, la pobreza, las adicciones, los problemas de salud mental, la violencia que circunda todo esto… nos va a terminar llegando a la puerta por mucho que construyamos una burbuja.