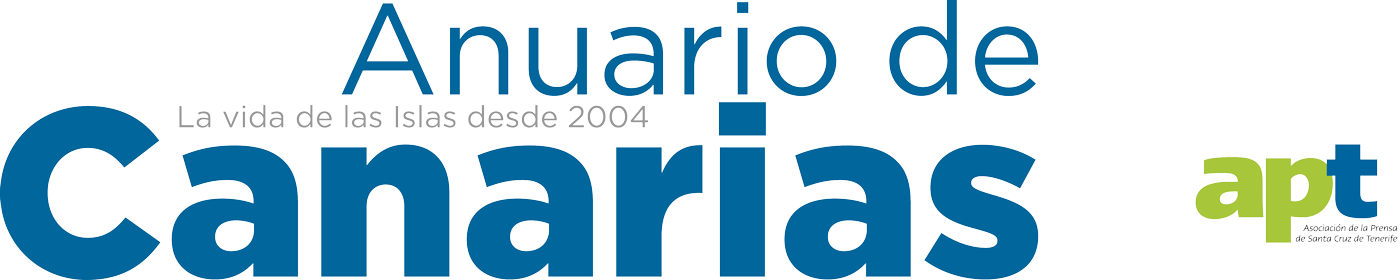Dicen que Canarias fue siempre tierra de acogida, un eufemismo para unas islas que, desde su existencia conocida, y excluyendo las últimas décadas, más bien fue punto de partida hacia Latinoamérica de pequeños barcos repletos de nativos, dada la pobreza precedente de sus poblaciones, y una de las últimas prioridades de una centralidad nacional distante, también empobrecida en buena parte hasta hace bien poco tiempo. No es necesario, en cualquier caso, remontarse muy lejos para enfocar a una sociedad de ultramar en blanco y negro, de caciques y medianeros, de terratenientes y labradores, congelada en un entorno atlántico de aislamiento casi total, a no ser por exilios puntuales de personalidades peninsulares o pasos señalados de alguna que otra celebridad, incluyendo al general Franco en su arranque en el monte tinerfeño de Las Raíces de su, todavía plena de ecos, reconquista militar.
Aquella ubicación del archipiélago, tan lejana del continente europeo y cercana al africano, que espantaba a los funcionarios españoles destinados por diferentes motivos, empezó a transformarse en los años 60 con la irrupción del turismo, hasta entonces marginal, una actividad productiva que fue acelerándose hasta el modelo de masas que hoy rebota en casi todos los rincones de las antiguas Afortunadas, con satisfacciones de distinto signo para unos y para otros, según suene el tintineo de las monedas en la caja.
El éxito turístico de las islas sería todo un éxtasis si, junto a este pleno de casino balneario, no se hubiera transformado también en un enclave de tránsito de migrantes pobres africanos hacia Europa, debido sobre todo a la diferencia abismal de rentas entre ambas orillas del Mediterráneo; desde que el 28 de mayo de 1994 arribara a las costas de Fuerteventura el primer cayuco de la era moderna con dos pescadores saharauis, ajenos a su acto vanguardista de apertura de una ruta que hoy transporta a decenas de miles de africanos y genera uno de los polos más llamativos y dramáticos del éxodo económico y bélico que vierte, también progresivamente, África hacia el exterior, y que completa un escenario contradictorio de muy diferentes posibles: máximas riqueza y pobreza en apenas un centenar de kilómetros, los que separa las orillas de dos mundos opuestos. Eso sí, unos llegan en colosales aeronaves o trasatlánticos y otros, en barquichuelas, entre orines, detritus, grandes ojos en la noche al raso y fango humano, cuando no mueren en el camino; unos, hospedados en rutilantes hoteles, y otros, en centros de acogida de literas y letrinas.
Propaganda viajera
La paradoja parece estar en que el mismo motor que alimenta el viaje gozoso de los ricos parece ser el mismo que empuja con lo puesto a los pobres al mar. Si de una parte, la conectividad creciente del mundo desarrollado permite vacaciones de saldo en destinos como el canario, un oasis seguro y remedo confortable de la cálida África, la imagen propagandística de ese mismo mundo desarrollado, que centrifuga incesantemente mensajes comerciales a través de sus televisiones, radios y redes telemáticas, es la que llega a cientos de miles de terminales móviles de personas del otro lado mientras están a la espera de cualquier milagro amontonados en las esquinas de las ciudades o andan por los caminos de tierra esculpidos con sus pasos desde la noche de los tiempos.
Lo cierto es que internet llega a España a mediados de la década de los noventa, mientras que la telefonía móvil lo hace ya casi plenamente en 2005, una irradiación tecnológica que ha avanzado vertiginosamente en las dos últimas décadas, de forma que todos los rincones del planeta parecen ya conectados por invisibles conexiones, cada vez más rápidas y eficaces, en las que las imágenes, noticias y vídeos se expanden y reproducen imparables con una sucesión de capacidades descriptivas virtualmente infinitas. Tal ha sido la eclosión de los soportes portátiles de las telecomunicaciones que el continente vecino, en el que habitan unos mil cuatrocientos millones de personas, ha pasado directamente a la telefonía móvil sin pasar por la fija, por lo que, en virtud de los muy asequibles costes que las grandes compañías ofertan con sus excedentes desechados, hoy en día cualquier africano tiene una o dos terminales, lo que supone el ingreso casi instantáneo, aunque virtual, en ese mundo desarrollado al que hasta hace unos años no podían acceder ni en sueños.
Recordamos aún que los paupérrimos antepasados canarios viajaban a Cuba o Venezuela de oídas, sin saber lo que había en la otra orilla, con la esperanza de encontrar algo de lo contado por otros, y que igual volvían con un grueso anillo de oro en un dedo y suficiente dinero como para construir un modesto edificio en una de las ciudades que despuntaban en Canarias; mientras que los africanos que llegan a las costas de las islas ya conocen con exactitud, a través de internet, Google Maps o las redes sociales, el panorama que les espera; sin duda, algo mucho, muchísimo, mejor que lo que dejan atrás.
Asimismo otra coincidencia, la progresión numérica turística en esta esquina atlántica de España corre paralela a la de la migración africana en cayuco. Las cifras del pasado 2024 preveían a medio ejercicio la acomodación de 18.000.000 de turistas y la entrada de 80.000 migrantes en las costas, tras el cribado del mar y el tributo de otros tantos miles de jóvenes que nunca llegarán a ninguna parte, ahogados o secados en sus pateras para siempre. El diferencial de la ecuación supone menos de un 0,5 % casi ínfimo, pero determinante para la imagen internacional del monocultivo local.
Inercias deducibles
La trayectoria humana y humanitaria, pues, ya parece compuesta en las islas para los próximos años, si no ocurre una hecatombe planetaria y continúan las inercias universales deducibles en ambas caras de la misma moneda, es decir, la masificación turística y el lógico aumento de la llegada por mar de migrantes africanos, esto último debido a factores muy claros: los países más cercanos a Canarias suman una población de unos ciento cincuenta millones de habitantes que, según las estadísticas, está conformada en un 60% por jóvenes menores de 25 años, generalmente desocupados y en situación de marginalidad irreversible. Y lo mismo ocurre con la previsión del modelo económico occidental, que continuará avanzando en la misma senda monopolista, neoliberal y de protección de sus mercados a través de aranceles o normativas que castigan las contadas producciones de esas mismas naciones vecinas que exportan jóvenes náufragos, generalmente del sector primario, pesquero o artesanal, bajo las coartadas de estrictos controles fitosanitarios, y perpetúan la emergencia de la pobreza e inanición de sus sociedades.
Lo que llama la atención a estas alturas es que los mismos avances e ingenios que han desembocado en la situación por la que atraviesa el archipiélago respecto a la inmigración irregular no hayan sido hasta la fecha instrumentalizados para emprender programas y protocolos de formación y capacitación de las poblaciones jóvenes vecinas, puesto que, si es verdad que los empresarios demandan en España y Europa mano de obra debido al envejecimiento del continente, lo que falta en una orilla sobra en la otra.
No es ninguna entelequia, salvo para los acomodados de siempre, que Canarias podría asumir como una oportunidad, como hace con el turismo, su posición geográfica inmediata a África más que como una dificultad contra la que hay que levantar murallas, y lidere vías de convergencia, con importantes fondos comunitarios que hay que reclamar, para rentabilizar esa intermediación, aprendiendo a colocar en su sitio las fichas de un puzzle cada día más urgente para todos.
Todavía está en la memoria colectiva aquella ocurrencia tan cacareada de convertir a las islas en una plataforma tricontinental, que supuso, no obstante, al final ganancias económicas sustanciales para el empresariado isleño a través de diversos programas y exenciones fiscales, pero de cuyos objetivos de convergencia jamás se supo. Se quedó en el camino poner a nuestras universidades, patronales, instituciones y empresas a capacitar a esos miles de jóvenes a través de las nuevas tecnologías para que sean quienes fabriquen las aeronaves y los trasatlánticos que transportarán las próximas generaciones de turistas hasta el archipiélago.
Claro que para eso será necesario implementar y trabajar en proyectos pujantes y en algo más, mucho más, interesante que pedir al Estado y a Europa que nos socorra porque seguimos siendo en esencia la misma sociedad de ultramar que emigraba a Sudamérica.