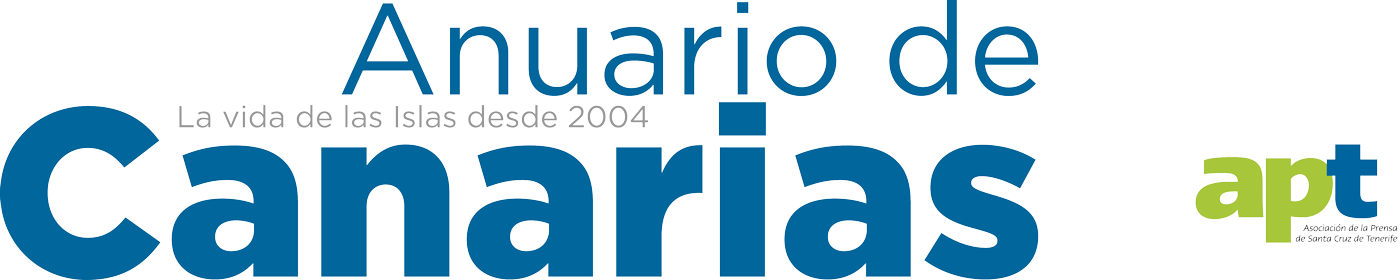El último año judicial en España ha resultado especialmente convulso, dado que las polémicas y las batallas políticas han salpicado a los órganos encargados de resolver las controversias conforme a Derecho. A ello se añade que también se vienen arrastrando algunos problemas que no terminan de resolverse, por lo que el análisis de la situación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional arroja unas conclusiones, cuando menos, preocupantes. Por señalar sólo los asuntos que mayor protagonismo han acaparado en los medios de comunicación y que más afectan al normal funcionamiento de los juzgados y tribunales, podemos resumidamente y de forma simplificada señalar los siguientes:
1.- La esperpéntica situación del Consejo General del Poder Judicial: Este es un ejemplo de problema que ya se arrastraba desde el pasado. Tras cinco años de incapacidad política para designar a los miembros de este órgano, finalmente se llegó a un entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista para el nombramiento de los veinte vocales. Es, quizás, el ejemplo más claro de cómo las estrategias de los partidos políticos suponen una fuente de problemas en lugar de una vía para generar soluciones.
El Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) lleva reclamando insistentemente a nuestro país importantes cambios, en aras de erradicar ese sesgo político intervencionista en ámbitos que no le competen. Pero hasta ahora las llamadas de atención de la Comisión Europea y del Consejo de Europa no han dado fruto alguno. Las directrices del Consejo son claras: “cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del Poder Judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”.
El único elemento positivo y esperanzador es que, por primera vez en mucho tiempo, la elección de la Presidencia de dicho órgano no vino impuesta desde fuera, sino que fue producto de la deliberación y el debate de sus miembros. Por lo demás, se sigue considerando a este Consejo como una institución a repartir entre los afines de los diferentes grupos en atención a la composición de las Cortes Generales, desnaturalizando por completo lo que debería ser.
2.- Las pugnas y estrategias políticas que inciden sobre los juzgados y tribunales: El poder político siempre ha visto con recelo a los órganos que deben vigilar y controlar su actuación dentro de la legalidad. La elección de antiguos miembros del Gobierno para formar parte del Tribunal Constitucional, la designación directa del Fiscal General del Estado o el nombramiento de destacados miembros de un partido político para los más altos cargos en instituciones como el Consejo de Estado, evidencian su tendencia natural a intentar controlar o neutralizar una labor técnica de fiscalización.
Todo ello genera un debate sobre la imparcialidad de algunos miembros de instituciones que deben velar por el estricto cumplimiento de nuestras normas, lo que ha provocado algunas situaciones verdaderamente vergonzantes. Así, el Tribunal Supremo ha anulado en varias sentencias nombramientos de este tipo (por ejemplo, el nombramiento de Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social entre 2018 y 2020 y diputada a Cortes Generales por Guadalajara en dos ocasiones, como Presidenta del Consejo de Estado; o, en reiteradas ocasiones, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Memoria Democrática), insistiendo el Ejecutivo en su decisión de continuar seleccionando perfiles de marcada afinidad política.
3.- La carencia de medios y la ratio de jueces y fiscales por habitante: El número de órganos judiciales por cada cien mil habitantes en España es muy inferior al de la media europea, a lo que se suma que el índice de litigiosidad en nuestro país se muestra sensiblemente superior al de la media del resto de Estados de nuestro entorno. Ello origina un retraso en los señalamientos de los juicios, en la terminación de los asuntos y en las ejecuciones de las resoluciones, lo que afecta al servicio público de la Justicia y al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 54/2014 se afirmaba que «por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso». Y es que se conocen y están detectadas las zonas donde la carencia de plazas de jueces implica irremediablemente una afectación de los derechos de la ciudadanía a recibir el servicio público de la Justicia en unos plazos razonables.
Los datos resultan evidentes: los jueces decanos han realizado diversos estudios en relación al Informe del Servicio de Inspección del Consejo del año 2023, en el que se basaba la propuesta realizada al Ministerio de Justicia, que constaba de 269 plazas de jueces unipersonales para todo el territorio nacional. Pero son los propios jueces los que denuncian que las necesidades reales superan las 500. Pese a ello, el Ministerio de Justicia decidió crear el año pasado únicamente 70 unidades judiciales para todo el territorio nacional, lo que da una idea de la profunda discrepancia existente en esta materia y que hará que se perpetúe la principal carencia y el gran defecto de nuestro Poder Judicial.
Con independencia del color político del partido en el Gobierno y de las mayorías ideológicas que se formen en el Parlamento, la Administración de Justicia siempre ha sido maltratada, a pesar de representar un pilar esencial del Estado de Derecho. Urge, pues, que su situación cambie y que se aborde con seriedad, rigor y preocupación la terrible realidad de nuestros juzgados y tribunales.
4.- La Ley de Amnistía: Desde el punto de vista legislativo, el protagonismo se lo ha llevado esta norma, que ha acarreado una enorme polémica y supuesto que destacados académicos y juristas hayan escrito y defendido su inconstitucionalidad y su contradicción con el Derecho de la Unión Europea. Hasta el momento, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han presentado sendas cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta ley, y diversos grupos parlamentarios y Comunidades Autónomas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la misma.
Por describir sólo los argumentos del Tribunal Supremo para cuestionar la validez de la Ley de Amnistía, el Alto Tribunal considera que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución Española proclama; y que, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional. Literalmente, en la resolución del Supremo se puede leer: «la norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. El sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática, con el efecto añadido de introducir una suerte de factor criminógeno. No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo, -no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer-, los que están aquí en cuestión»
5.- La deficiente coordinación entre el ordenamiento jurídico interno español y el de la Unión Europea: Una de las cuestiones pendientes estriba en la mejora de la coordinación entre las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales internos españoles, dentro de la necesaria coordinación entre ambos ordenamientos jurídicos. Esas carencias ya se han visto anteriormente en temas como las denominadas “cláusulas suelo” y la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de las entidades financieras. A día de hoy, la cuestión que más desencuentros produce entre la Unión Europea y España es el tema de los interinos o, en general, del personal temporal de las Administraciones Públicas.
Existe una incomprensible resistencia por parte de unos pocos tribunales internos españoles a aceptar la figura del “abuso de la contratación temporal” en el sector público, negando categóricamente que se pueda dar en la Función Pública española. Y, en general, existe una obstinada negativa a establecer, como se exige desde la Unión Europea, una compensación y sanción eficaces y proporcionales a esas situaciones de abuso de la contratación temporal que han producido precariedad laboral.
Procede, pues, una profunda reflexión sobre cómo debemos armonizar nuestro encaje en la Unión Europea. Somos uno de los países con mayor número de expedientes abiertos por la Comisión Europea por incumplimiento, de tal manera que se torna ya imprescindible tomarse en serio esta cuestión.