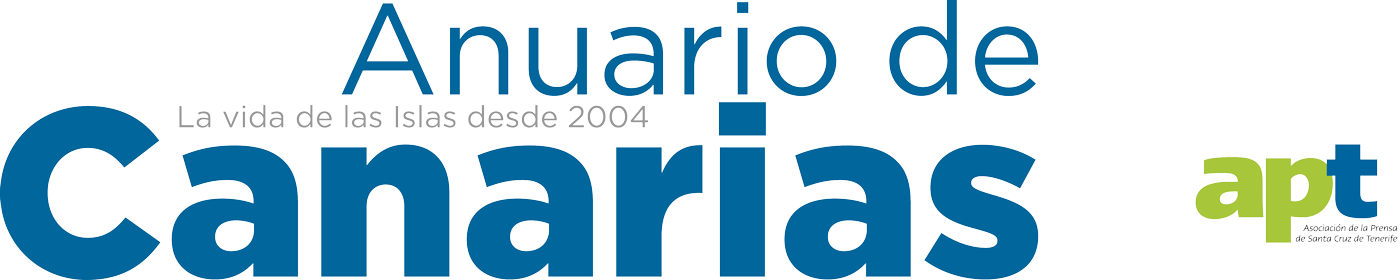El desánimo inicial
Día 18 de agosto de 2023: “¡No funciona nada!, ¡un desastre!”. Cada 12 horas se sucedían los relevos de los equipos de técnicos que dirigían las operaciones esos primeros días, y relevo tras relevo, plan tras plan, estrategia sobre estrategia, en las primeras 72 horas en los cambios de turnos se compartía el mismo mensaje: “¡No nos sale nada!”.
A pesar de tratarse de técnicos experimentados en numerosos incendios y de trabajar con mandos y brigadas que habían lidiado con situaciones similares, los primeros días impregnaban una sensación de fracaso generalizado en todos los intervinientes.
Llevábamos dos días ya de gran incendio y al CECOPIN no alcanzaba a llegar ningún mensaje positivo, y si lo hacía no era suficiente para tapar la realidad: el incendio estaba fuera de control y no había señales de que esto pudiera cambiar en los días siguientes.
Pero tampoco les cogía del todo por sorpresa. En primer lugar, porque habíamos pasado por una intensa ola de calor los días anteriores. Entre el 10 y el 14 de agosto la Agencia Estatal de Meteorología se vio obligada a emitir avisos de color rojo -los de mayor riesgo-, por altas temperaturas. Esos días se batieron algunos récords, siendo especialmente destacables los valores que alcanzaron las temperaturas mínimas, superando en algunos casos los 35ºC. En esas condiciones, el combustible total existente, es decir, la suma de los restos secos del monte y la vegetación viva, estaba preparado para arder ante la más mínima fuente de calor y dispuesto a contribuir activamente en la propagación del fuego.
Días previos a esa ola de calor se habían prohibido los accesos al monte, afectando a la observación de las Perseidas y a la peregrinación de Candelaria. Desde el punto de vista técnico se había hecho hincapié en que, con esas condiciones, si se iniciaba un fuego, las propagaciones serían rápidas e intensas y que no había garantías de poder evacuar a las diferentes personas que, por una u otra actividad, se encontrasen en los espacios forestales.
En segundo lugar, por la topografía. El incendio se inició junto a la carretera que une el casco de Arafo con la dorsal, a muy escasa distancia de una serie de cuencas encadenadas que dominan la zona alta de los municipios de Arafo y Candelaria. Los Valles de Chese, los Cuatro Barrancos, el propio Valle de Igueste de Candelaria hacia donde se propagó rápidamente el fuego, están dominados por pendientes que superan el 100 %. Posiblemente, junto a los macizos de Anaga y de Teno, es una de las áreas más abruptas de la ya sinuosa orografía de la isla de Tenerife.
Con estas condiciones dentro de esas cuencas, con el combustible totalmente seco, tanto la velocidad de propagación, acelerada en cada carrera ascendente, como las intensidades de fuego generadas por la participación casi simultánea de los combustibles de la propia cuenca, hacían que desde el primer momento el incendio se encontrase fuera de capacidad de extinción.
En tercer lugar, por la masa forestal que ardía: un pinar canario muy denso que procede en su mayoría de repoblación. Este pinar era capaz de generar llamas de altura superior a los 50 metros y de desprender elementos ardientes o pavesas que, acompañando al humo y transportados por las columnas convectivas que ascendían varios kilómetros, generaban nuevos focos a mucha distancia de los frentes activos.
Sacrificar el monte
Esos primeros días se tomó una decisión sobrevenida. Había que garantizar a toda costa la protección de los caseríos a los que se acercaba el fuego y eso implicaba sacrificar mucha superficie de monte; una estrategia con dos pilares fundamentales. Por un lado, el Consorcio de Bomberos de Tenerife debía de adoptar estrategias defensivas en todas las áreas edificadas que pudieran verse afectadas y coordinar, a tal fin, a todos los bomberos que se ofrecían desde otras Administraciones.
Por otro, las Brigadas Forestales, ubicadas en Tenerife y otras islas (Brifor, Eirif, Berif, Presa, etc.), apoyados por la Unidad Militar de Emergencia, tenían como objetivo estratégico minimizar el daño en la masa, pero, sobre todo, procurar que los frentes que llegaran a los caseríos lo hicieran con la menor intensidad posible.
Así, en los días que duró el incendio se defendió primero el núcleo de La Esperanza, luego los barrios de la zona Alta de Tacoronte-Acentejo, pasando por los altos de La Orotava y Los Realejos, para finalizar protegiendo las instalaciones del Parque Nacional del Teide en el Portillo y las infraestructuras de la Agencia Estatal de Meteorología y del Observatorio Astrofísico de Izaña.
Aparecen las oportunidades
Tras esos tres primeros días en los que el fuego avanzó con intensidad hacia La Esperanza y rebasó la dorsal, asomando por el Valle de La Orotava, los medios empezaron a encontrar más oportunidades de actuación. El fuego avanzaba descendiendo, con la correspondiente pérdida de intensidad y, además, se encontró con un combustible que, sin ser inexpugnable, se comporta como un auténtico freno a la evolución de los fuegos: el monteverde.
Las masas de monteverde, especialmente aquellas que han ido evolucionando hacia una laurisilva más o menos naturalizada, acumulan una mayor humedad en el combustible vivo, y poseen poca capacidad para generar pavesas, en comparación con otras formaciones como el propio pinar. Los frentes de llama que llegaban a este tipo de masa frenaban su velocidad e intensidad, y proporcionaban una oportunidad a los bomberos forestales para estabilizar el avance del fuego en esas áreas.
Sin embargo, en ese cambio de vertiente, del sur al norte, se produjeron nuevas emisiones de pavesas, especialmente alimentadas por vientos descendentes nocturnos. Desde la cumbre, procedentes del pinar, restos de acículas y ramas se trasladaban por el aire hasta alcanzar cotas inferiores.
Algunas de estas pavesas caían en masas de monteverde, llegando a autoextinguirse o a ser atacadas con cierta facilidad por los medios de extinción. Pero otras caían en masas de pino radiata, en zonas de eucaliptos o, ya fuera del monte, en fincas agrícolas abandonadas, donde originaban carreras ascendentes que reactivaban la línea de avance del fuego. En esas noches se produjeron algunos de los momentos más complicados de gestionar, con evacuaciones de numerosos caseríos, ante la previsión de que se generaran nuevos focos cada vez más cercanos a las viviendas.
A la larga, este cambio de vertiente y la reducción de la velocidad de avance del fuego ocasionó un nuevo problema. El fuego se encontró con un suelo rico en materia orgánica, también combustible, y empezó a arder lentamente pero no de forma visible por debajo de la superficie.
Una vez estabilizado el incendio a finales de agosto fueron numerosas las reactivaciones que se sucedían en el interior del perímetro. Cada vez que ese fuego, que permanecía vivo en el subsuelo, asomaba y en contacto con el oxígeno del aire y con combustibles no quemados, cogía intensidad. Lo que, en condiciones normales hubiera evolucionado hacia un enfriamiento generalizado del suelo, se convirtió en reactivaciones peligrosas con la llegada de una nueva ola de calor a principios de octubre. Estas nuevas reactivaciones que surgían en zonas dominadas por pino radiata, eucalipto o matorral prendían rápidamente avanzando con velocidad por fincas particulares abandonadas.
¿Un éxito? El desánimo final
Tras acabar el incendio nos comenzaron a llegar felicitaciones, especialmente a los equipos de intervención, que acogíamos con gratitud, sabiendo el esfuerzo realizado y siendo conscientes de que la profesionalidad de los intervinientes había sido ejemplar. Sin embargo, se mantenía una sensación de desánimo que nos ha acompañado hasta estos días.
Es cierto que, en líneas generales, hubo coordinación en la gestión del incendio; que desde el punto de vista de la protección civil no se registraron daños significativos, especialmente teniendo el recuerdo cercano de incendios en otros lugares del planeta. Pero se nos habían quemado más de 12.000 hectáreas, y eso, desde mi punto de vista, no puede considerarse un éxito.
Muchos de los que participamos en la extinción llevamos toda nuestra vida laboral trabajando para recuperar unos ecosistemas que han sufrido enormemente. Es cierto que son ecosistemas singulares, capaces de una recuperación natural que poseen muy pocos ecosistemas en el mundo, pero la pérdida de suelo, de biodiversidad y de años de trabajo no eran y no son menores.
Y a partir de ahora, ¿qué?
En los próximos años seguro que volveremos a enfrentarnos a nuevos incendios, algunos de ellos de grandes dimensiones, mientras haya personas que, por un motivo u otro, deseen iniciarlos.
Nuestra situación de insularidad y la lejanía hace que la colaboración de otras Comunidades Autónomas en la extinción sea prácticamente imposible. Por lo tanto, debemos de mantener medios suficientes en cada operativo insular y un buen sistema de coordinación, con personal técnico suficiente, para poder hacer frente a este tipo de emergencias en cualquier isla del Archipiélago. Es cierto que la coordinación ha mejorado a lo largo de los años, con un apoyo fundamental desde el Gobierno de Canarias, pero también lo es que los sistemas se tensionaron en esta emergencia sobremanera llevándolos al límite de sus capacidades.
En cualquier caso, hay que ser conscientes que el incremento de medios y su profesionalización no es la solución última al problema y, además, tiene un límite. Por lo tanto, debemos volver a la lógica de que los incendios no se apagan en verano sino en invierno.
Entre nuestras masas forestales tenemos algunas que ayudan a los incendios a propagarse como son los pinares, especialmente los más densos, y otras que nos ayudan a retenerlos, como el monteverde. Debemos de seguir trabajando en aquellas medidas que se vienen realizando, al menos, en los últimos 30 años, en los espacios naturales forestales de Tenerife: eliminar las masas de pino radiata y sustituirlas por monteverde; aclarar las masas de pino canario procedentes de repoblación para acercarlas a sus densidades naturales y recuperar las masas de monteverde en sus áreas potenciales.
Y, por último, hay que hacer especial hincapié en evitar el abandono rural. Una de las mayores preocupaciones de la dirección de este incendio ocurría cuando el fuego que abandonaba la masa forestal avanzaba por terrenos agrícolas abandonados cercando viviendas y personas. Poco a poco las áreas cultivadas han reducido su superficie y ya casi no hay separación entre las personas y sus bienes y las masas capaces de arder. Y las perspectivas para el futuro no son halagüeñas.
Quizás, lo más complicado sea volver a cultivar esas fincas porque implica el compromiso de muchas Administraciones, pero, sobre todo, porque conlleva que la sociedad en peso dé un paso adelante hacia la recuperación del mundo rural: desde la persona que, valientemente, emprende recuperando terrenos para el cultivo hasta la que consume producto local, siendo consciente de que eso garantiza mantener nuestro paisaje agrario y forestal sano y seguro. Confío en que seamos capaces de hacerlo.